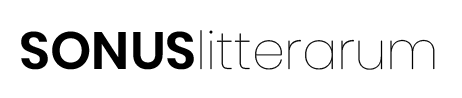A Eugenio Vargas
1
Es tarde. La oscuridad envuelve a la estirpe de Micenas, que yace adormecida. En la parte más alta del palacio, ante la mirada impasible de los dioses, comparece un vigía. Acodado, y con cierto desespero, el atrida sin nombre escruta el firmamento. La noche es clara y psique es extensa —aunque nada sepa sobre ello—. El suave tremor de las estrellas pulsa una música lejana y secreta. Como perro que anhela el retorno de su amo, el vigía aguarda con impaciencia. Quizá esta noche el fulgor distante de una antorcha, finalmente, traiga noticias: el ansiado anuncio de un miliciano que proclame la caída de la ciudad magnífica. ¡Ah!, la legendaria Troya, hija predilecta de Zeus y la Pléyade, derrotada. Entretanto, nuestro vigilante contempla las estrellas, repasa sus nombres, predice el punto exacto para cada ocaso. Él, que no posee nombre, reconoce las constelaciones y las quebraduras de sus ortos.
Brevemente, al filo de los párpados, el tiempo se detiene a la espera del trazo preciso con el que Esquilo, a su aire, orqueste el funesto sino de la ciudad maldita. En Agamenón, pieza que apertura su Orestíada, el palacio, la terraza donde se halla nuestro vigía y el domo celeste esbozan una distribución dramática del espacio. Arriba, habitan los dioses que, inalcanzables, fraguan el destino de los hombres. Abajo, en la casa del dolor, mientras las cosas mundean, los hados descienden, cumpliéndose ineluctablemente. Entre ambos, sobre la techumbre, el vigía luce, sin advertirlo, una guirnalda tejida de estrellas: inesperada dignidad atribuida a un sin nombre, como si aquello jugado en la trilogía de Esquilo no fuese, esencialmente, la trágica imposibilidad de la justicia. Pero psique es extensa y, aunque nada sepa sobre ello, se verá a sí misma expandida a través de una mirada que inerva de deseo el espacio. [1] “El deseo no habita el espacio, no entra en el espacio. Lo inerva…” Véase, Georges Didi-Huberman, Aperçues (Les éditions de minuit, 2018), 310.
2
Situémonos por un momento en el ámbito de la estética, en los intereses del arte, para preguntarnos sobre el problema del espacio, su relevancia y sus numerosas aristas. En ese sentido, ¿habría una noción de espacio compartida por las distintas artes? Y si así fuere, ¿podría pensarse en términos de equivalencia o, más bien, la comparación apelaría al orden de la analogía? Aunque, si como apunta Jean-Luc Nancy, “las artes se responden en lenguajes estrictamente intraducibles”, ¿no resultaría el ámbito analógico en extremo tangencial, al grado de sustraer los objetos sensibles de sus condiciones de efectuación? [2] Jean-Luc Nancy, Las musas (Amorrortu, 2008) 139. Sin desdeñar la cuestión que en principio pondría en duda la pertinencia de anudar arbitrariamente, en torno al concepto de arte, un desfile de prácticas heterogéneas, podríamos contemplar alguna instancia que, más por contigüidad que por analogía, nos permitiese crear un punto de vista común, digno de ser considerado en la discusión sobre el estatuto del espacio en ámbitos fundamentalmente distintos.
Si para la mecánica tradicional el espacio es dimensión absoluta, independiente e inamovible o, en términos kantianos, constituye una forma pura de la sensibilidad, para el arte, ese espacio se convierte en un campo de tensiones, de proyecciones y experiencias, de funciones musculares y, sobre todo, de sensaciones. En ese sentido, el espacio es multidimensional, por lo que “tendría tantas dimensiones como músculos poseemos”. [3] Henri Poincaré, “L’espace et la géometrie” (Revue de la métaphysique et de la morale. Año III 1895, p. 634). Psique es extensa, escribe Freud, y aunque nada sepa sobre ello, se proyectará precisamente por el medio que la acoge, es decir, el espacio. [4]Esta enigmática frase se halla en un escrito aislado de Freud, conocido como Conclusiones, ideas, problemas, de 1938: “La espacialidad acaso sea la proyección del carácter extenso del aparato psíquico. Ninguna otra derivación es verosímil. En lugar de las … Leer más Pero lo importante estriba en pensar que esa proyección es, ante todo, experiencia vivida. Nos hacemos con el espacio. Desde él, espontáneamente, como quien se abre a la apropiación del mundo, advertimos la inminencia de incontables pretensiones que actualizan las potencias de nuestra intencionalidad. Sin embargo, la realización en lo actual de una potencia no está libre de excedentes, por ello decía Lucrecio que cambiamos sin cesar de sitio, buscando no se sabe qué. [5] Lucrecio, De natura rerum (Acantilado, 2012), 312-313, –III, 105-. Somos, pues, cuerpos cuya vocación consiste en abrazar lo extenso, al tiempo que nos dejamos hacer por él. De algún modo, en nuestra forma de vivir el espacio, al plegarnos y desplegarnos como seres extensos, nos apercibimos estando imbricados con el mundo en una conexión que Martin Heidegger no dudó en considerar como auténticamente ontológica. [6] “Pero, dado que también el ente intramundano está en el espacio, su espacialidad deberá estar en una conexión ontológica con el mundo.” Martin Heidegger Ser y tiempo (Trotta, 2009), 122 -§ 21, 101-. Nuestro modo de ser se halla hondamente arraigado a ese mundo por cuanto que se trama en lo espacial. El espacio es potencia de extensión modulante. Lo experimentamos a través del cruce de fuerzas que lo hieren, y que trasladamos al reino del lenguaje en palabras como pesantez o liviandad, cercanía, lejanía u hondura, profundidad o aplanamiento, sintetizando, a través de ellas, nuestras sensaciones. [7]Los círculos infernales de Dante se hallan infestados de negrura, aires y nieblas densas, mezclas de impuras sombras perpetuas que determinan la cualidad sensible de ese espacio inaudito; incluso el Purgatorio: “Mira, ve solo esta línea, no la atravesarás el sol … Leer más Por él fincamos vértices, convergencias; nos abrimos a la perfección de un ángulo cenital; somos disgregados o nos despeñamos abatidos hacia la penumbra amenazante del nadir. [8] Los griegos, por cierto, dieron a esta tópica lóbrega un nombre: Hades (Ἄïδι) o el reino del olvido. En el espacio, la vida se orienta renovándose en innumerables comienzos. Christian Bobin nos lo recuerda: “Hoy, cuando voy por la calle y que la lluvia escurre sobre mi rostro, aprendo a nacer de nuevo, retorno a los principios, al primer conocimiento de la vida que tiene el mortal. Eso mortal es refrescante. Como Mozart. Así es, como Mozart”. [9]“Quand aujourd’hui je vais dans la rue et que la pluie glisse sur mon visage, je réapprends à naître, j’en reviens aux débuts, á la première connaisance du mortel de la vie. Ce mortel este refaraîchissant. Comme Mozart. Tout à fait comme Mozart”. … Leer más Un andar por la ciudad que ritma trayectorias para los afectos. Paso a paso, el caminante se transfigura mientras transmuta lo andado. [10]Eso nos dice Walter Benjamin a propósito de la manera en que recorre la ciudad un paseante parisino como Baudelaire: “Con Baudelaire, París deviene por vez primera un objeto de poesía lírica”, ello ocurre gracias a la mirada del paseante (flâneur) cuyo modo de … Leer más Por eso decimos que el espacio es una estancia de modulación, pues todo proceso ocurre en la toma de lugar, para así, hacerse de lo extenso, y nuestra sensibilidad se halla comprometida con la transformación ahí donde esta ocurre: en su locus, es decir, en su lugar. En una palabra: experimentamos excitaciones, series de variaciones cualitativas que implican la totalidad de nuestra relación con el mundo. El carácter suspensivo de la claustrofobia, por ejemplo, produce, en la drástica reducción de los índices de inflexión espacial de las sensaciones vinculadas con las funciones de extensión psíquica, un auténtico colapso corporal a quien la padece, al reducir drásticamente la potencia del organismo que buscará, a como dé lugar, algún punto de fuga. Contrariamente, la agorafobia operará por exacerbación, llevando al cuerpo a su límite ante la amenaza de su estallido y disgregación. Aunque en apariencia se opongan, estas instancias resultan suficientemente ilustrativas respecto al grado de compromiso que supone nuestro vínculo psíquico con lo extenso. En términos estéticos, es este un punto de interés común para todas las artes, de ahí que la noción de contigüidad se finque justamente en la sensación. [11]Pensamos la contigüidad aquí no en un mero sentido semántico, sino que opera para nosotros en un orden de fuerzas, de tensiones, en un territorio que no puede ser sintetizado o representado por un concepto. La doble relación a la que Nancy alude … Leer más El verde lóbrego del crepúsculo pintado por Gustave Moreau, el áspero timbre de un par de oboes sonando al unísono en su registro grave, la hipérbole en un poema de Lope, la súbita contorsión de Ifigenia en el trazo de Pina Bausch, el peralte de una escalera proyectada por Renzo Piano, el gesto breve en un umbral en primer plano de Monica Vitti al inicio de El eclipse, las inesperadas vociferaciones de Titania disponiéndose al sueño estival, todo ello se inscribe en el ámbito de la sensación y la forma en que sus ordenamientos, ritmos y conflagraciones la componen. Es a partir de ella que el espacio cobra sentido, al tiempo que compromete al cuerpo en un estar siendo eso: sensación. [12]Sin duda, puede entreverse una discusión particularmente actual que apunta a evidenciar los mecanismos que desvirtúan drásticamente las prácticas tradicionales del arte, capturándolas en un dispositivo meramente discursivo. Esto ha orillado a muchos artistas a la … Leer más Naturalmente, en tanto imbricada en un proceso, esta reclama convergencias donde el espacio y el tiempo no pueden simplemente desvincularse. No obstante, abordaremos aquí tan solo la cuestión del espacio, particularmente en lo que concierne a uno de los ámbitos más interesantes de la creación: la música compuesta para los grandes ensambles instrumentales de la música de concierto occidental.
3
Epidauro, siglo cuarto antes de nuestra era. Un actor solitario contempla las gradas que, con ascendente simetría, lo amedrentan, imponiéndole su abrazo plomizo. La función ha concluido y los últimos espectadores se han marchado. Solo hay algo de lo que los lugareños se jactan con más vehemencia que de su pasado espartano: de ese Théatron magnífico que, ahora vacío, exhibe al actor en su incómoda pequeñez. La fama del lugar se ha esparcido por toda la Hélade. Muchos viajeros llegan a Epidauro tan solo para asistir a la representación de algún drama en el Teatro de los susurros, famoso por su acústica prodigiosa de la que cuentan que no escapa ni el más leve rumor. Es cierto que la era de los grandes trágicos ha pasado y un halo de censura política se extiende ahora sobre algunas ciudades griegas. Además, por si fuera poco, Aristófanes ha muerto, llevándose a la tumba el último resplandor de genio, no sin antes terminar —hay que reconocerlo— su Ploutos, donde en voz del Corifeo se despide burlonamente diciendo algo así como: “Tampoco nosotros debemos permanecer aquí por más tiempo; lo mejor será que nos retiremos y nos vayamos cantando…”. [13] Aristófanes, Teatro completo (Ediciones Ateneo, 1963), 510. De espaldas al público ausente, el actor contempla el proscenio que, ligeramente elevado, unos tres metros por sobre el suelo, recuerda la solemnidad de esos altares que, antes de acoger las llamas sacrificiales, se envuelven en un paño invisible de silencio y desamparo. El espacio desde el que el actor observa la escena era llamado por los griegos orchestai. En él, durante las representaciones, los enmascarados coreutas cantaban y bailaban, formando un muro movedizo de cuerpos amalgamados. Pero aún hoy, como antaño, la acción teatral alberga el germen de la necesidad. Su genealogía apela a un origen sagrado que se halla en los antiguos rituales dedicados a Dionisos. Él, hermoso y eternamente joven, es el dios que bendice con su baile a quien lo invoca, mientras desmiembra y devora a los desventurados que desoyen su llamado. Dionisos revela, no siempre de manera amable, que el vínculo que nos une a él es imperioso, categórico; nada ni nadie puede desanudarlo, de ahí que su presencia sea inevitablemente trágica. [14] Así nos lo hace ver Eurípides en Las Báquides. Pero ¿no es verdad que nuestra perenne necesidad de arte responde aún hoy a esa misma condición? Seguiremos siendo tan griegos como dionisiacos.
La orchestai es, pues, originalmente, un sitio de intercambios, fluctuaciones, circulaciones: un espacio que, de algún modo, acoge la presencia del dios. Su triple genealogía apunta a un vínculo indisoluble donde espacio, movimiento y presencia se hallan entretejidos en una suerte de crisol de transformación. Pero dejemos por lo pronto a nuestro epidaurino actor en sus meditaciones, para aventurarnos en una reflexión sobre los vínculos entre la música, la orquesta y el espacio, no sin antes apuntar que espacio y movimiento se hallan ineluctablemente vinculados por la presencia de los componentes sensibles que nos allegamos al momento de escuchar una obra musical interpretada en vivo.
4
Las relaciones entre la música y el espacio han sido investigadas prolíficamente desde muy distintas perspectivas. Ya en la primera década de nuestro siglo, es posible advertir cómo la filosofía, las ciencias sociales, la estética, las ciencias duras o la psicología nos brindan numerosos horizontes de problematización. No obstante, al estudiar textos provenientes de la tradición primordial, podemos percatarnos de que la cuestión del espacio, junto con la del tiempo, ha sido desde siempre abordada con profundidad y lucidez. Sabemos que la noción de vacuidad (śūnya), vinculada a lo indiferenciado, a la conciencia y al problema del locus como receptáculo y fundamento de la realidad, tuvo un lugar preponderante en la filosofía india desde sus raíces shivaistas. [15]La idea de vacuidad como śūnyata es esencial en el pensamiento de los filósofos de la Escuela de Kyoto, entre ellos, desde luego, Keiji Nishitani. Una mención especial merece Luogo, un tratado específico sobre el problema del espacio, escrito por Kitarō Nishida, … Leer más De ello da cuenta, por ejemplo, La parātrīśikālaghuvr̥tti, escrita hacia el año mil de nuestra era por Abhinavagupta, cuya traducción nos llega gracias a André Padoux. [16] Abhinavagupta, La parātrīśikālaghuvr̥tti (Institut de civilisation indienne, 1975) 25, 78. La dimensión espacial de lo sagrado se realiza en “aquello que es llamado el «lugar auténtico» (satpadam) y el «lugar propio» (svapadam) es decir, Shiva”. [17] Vasugupta, Gli aforismi di Siva (Adelphi, 2013), 137. El pensamiento decantado en los Vedas concibe al espacio como sustrato del cosmos, siendo, a un tiempo, la morada que acoge y también la fuente de todas las formas. Toda revelación toma lugar, ocupa un sitio, y “los poderes o divinidades particulares”, tal y como menciona Alain Danielou, “están conectados simbólicamente con las direcciones del espacio cuya naturaleza revelan y expresan”. [18]Alain Danielou, Hindu Polyteism (Routledge & Kegan Paul, 1964) 129. Habría que mencionar que Danielou, al vincular al shivaísmo con la tradición primordial, subraya con énfasis que los orígenes de aquél se remontan al sexto milenio antes de nuestra era. … Leer más La condición sagrada del espacio se explica por cómo acoge la presencia divina a través del Ser que por él se manifiesta. En el Viṣṇu purāṇa leemos: “Tú (Viṣṇu) lo eres todo, tierra, agua, fuego, aire y espacio, el mundo sutil, la naturaleza de cuanto existe”. [19] Danielou (1964), 367. El muy conocido mantram OM representa al Uno omnipresente, las esferas terrestre y celeste; es Gāyatrī, canto protector de la energía vital. [20] Danielou (1964), 345. En la tradición tántrica, el conocimiento de sí germina en la conciencia del espacio: “Sea el vacío, un muro, cual fuere el objeto de contemplación, es la matriz de la espacialidad de tu propio espíritu […] Cierra los ojos, mira el espacio entero como si fuese absorbido por tu cabeza, dirige la mirada hacia el interior y, ahí, observa la espacialidad de tu verdadera naturaleza”. [21] Daniel Odier, Tantra Yoga (Albin Michel, 2004), 17. Notemos cómo se desdobla elegantemente la idea de espacio en espacialidad para llevarnos al ámbito musical: “Estando totalmente presente en el canto y en la música, entra en la espacialidad con cada sonido que emerge y se disuelve en ella”. [22] Odier (2004), 18. Nuevamente, el espacio se integra en un orden sagrado: “El canal central de la Diosa (Shakti), como un tallo de loto, rojo en su interior, azul en su exterior, atraviesa tu cuerpo. Meditando sobre su interna vacuidad, accederás a la espacialidad divina”. [23] Odier (2004), 17.
Es verdad que, desde la perspectiva de nuestro presente, aquejado por una devastadora y lacerante desacralización, no hay fracción del mundo real, visto desde la lógica del intercambio, que no halle su realización como equivalente potencial siendo mercancía, incluido, claro está, el espacio. Es por ello que reintegrar esta dimensión a un ámbito sagrado se antoja hoy inviable. Pero psique es extensa y, aunque nada sepa sobre ello, infiltra al mundo físico de su substancia inconsciente, de modo que, aunque se trate de un vestigio subterráneo e inadvertido, el carácter sagrado del espacio no puede desaparecer del todo, aun en nuestra época. La necesidad e importancia de la restitución de la dimensión simbólica en la psique moderna no ha pasado inadvertida; con frecuencia, halla una fuente invaluable en la perenne vitalidad del arte. [24] En ese sentido, la obra de Carl Gustav Jung tiene aún mucho que decir. Sus lectores más lúcidos dan cuenta de ello. Véase particularmente Elie G. Humbert, L’homme aux prises avec l’inconscient (Albin Michel, 1994). En este contexto, nos viene bien recordar las palabras de Hans Ulrich Gumbrecht: “Mi tesis está en decir que, desde el momento histórico que llamamos «crisis de la representación», alrededor de 1800, nuestra cultura ha desarrollado una renovada nostalgia por la presencia real”; un afecto al que “múltiples dispositivos dedicados a la producción de presencia responden sin poder satisfacerla nunca por completo”. [25] Hans Ulrich Gumbrecht, Los poderes de la filología (Universidad Iberoamericana, 2007) 23. Creemos que la enorme importancia que los compositores occidentales han conferido a su reflexión en torno al problema del espacio tiene que ver con esta necesidad de presencia, aunque no única o necesariamente desde una perspectiva metafísica, sino en términos de actualidad para los objetos sensibles de la música en su manera de apresentarse, haciéndose con el espacio. Pero, como apunta George Steiner, ello constituye un auténtico misterio: “El texto, la estructura musical, el cuadro o la forma colman, en un sentido —literalmente, o casi— espacial, expectativas, necesidades de las que no sabemos nada”. [26] George Steiner, Réelles présences (Gallimard, 2005) 216. Las cursivas son nuestras. Lo cierto es que, para los compositores, como demostraremos más adelante, cuando se trata de pensar una obra orquestal en sí misma, el espacio no es una forma pura o una dimensión abstracta simplemente dada. Con su obra nos muestran que el espaciosolo vale musicalmente cuando toma cuerpo, es decir, en la medida en que se espacia.
5
Si apuntásemos hacia el corazón del arte orquestal, repararíamos en que el espacio ha representado un problema mayor, una cuestión que, desde finales del siglo dieciocho y a lo largo del siglo diecinueve, cobró relevancia en sí misma. En realidad, la pujanza de la burguesía, como clase social emergente en busca de espacios de encuentro y formas de legitimación, favoreció la construcción de teatros cada vez más amplios, muchos de ellos dedicados a la ópera, género que, conforme avanzaba el siglo de las transformaciones industriales, ganaba enorme popularidad. Inaugurado en Viena, en 1801, el Theater an der Wien, considerado uno de los más grandes y mejor equipados de su época, vio el estreno de dos sinfonías de L. V. Beethoven, la Quinta y la Sexta, en un concierto sinfónico dedicado exclusivamente a la música del compositor bonense. El evento se llevó a cabo el 22 de diciembre de 1808, en una de las raras fechas en que el teatro estaba libre, ya que el resto del año se hallaba mayormente reservado para representaciones operísticas. Pensado para la música de concierto, otro recinto, el Gewandhaus de Leipzig, desde su apertura en 1781 albergó numerosos estrenos, como el del Quinto Concierto para Piano del propio Beethoven (1811), la Primera Sinfonía de Robert Schumann (1841), el Concierto para Violín de Félix Mendelssohn (1845), el Réquiem Alemán de Johannes Brahms (1869), entre otras muchas obras fundamentales del repertorio orquestal. El primer edificio fue diseñado por el arquitecto J. C. Friedrich Dauthe, y contaba con 500 butacas. En América, el Gran Teatro Nacional de la Ciudad de México, inaugurado hacia 1844, podría albergar a más de dos mil espectadores. El Teatro Real de Madrid abrió sus puertas en 1850, mientras que la Ópera Garnier de París, con capacidad para casi dos mil espectadores se inauguraba en enero de 1875. La configuración de los nuevos teatros y las condiciones acústicas en términos de propagación, reverberación y difusión del sonido incidieron, presumiblemente, en el criterio de los compositores al momento de concebir sus obras orquestales. En realidad, algunos principios y prácticas presentes ya en la música del siglo diecisiete lograron consolidarse— por ejemplo, el interés dirigido a los sonidos graves, vinculado antiguamente con el bajo continuo y sus implicaciones armónicas, el juego permanente entre distinción e indiferenciación tímbricas o la atención puesta a la cantidad de músicos que conformarían un conjunto orquestal determinado—. [27]Si bien, el número de ejecutantes que conformaron la orquesta sinfónica quedó establecido hacia mediados del siglo XIX, es verdad que se escribieron obras pensadas para ser ejecutadas al aire libre. Es el caso de la Sinfonía Fúnebre y Triunfal de Berlioz, de 1840. … Leer más La orquesta, a partir del siglo diecinueve, más que constituir el medio de transmisión de un valor meta-orquestal, devendrá el núcleo mismo de la intención musical, siendo el timbre un principio expresivo cardinal. Aunque no debemos caer en el error de pensar que, durante el siglo dieciocho, el timbre haya jugado un rol menor. Los Conciertos brandenburgueses de Bach o las obras concertantes para múltiples instrumentos de Vivaldi constituyen incontestables ejemplos. No obstante, en la contingencia de cada ejecución en concierto, se definía quién o quiénes realizarían el bajo continuo de una obra. Si había tiorba, se empleaba; pero podía implementarse, igualmente, un laúd, el clave o el órgano, de manera indistinta, tanto como una gamba, un violonchelo o un fagot. Pero no solo los compositores dieciochescos realizaban múltiples transcripciones de obras propias o ajenas; los intérpretes participaban activamente de esas estrategias de adaptación. Así, un concierto para violín podía, eventualmente, ser tocado en flauta u oboe (con la implementación de ciertas variantes, dependiendo de cada caso); un movimiento de sonata para flauta podía formar, aisladamente, parte de un concierto para órgano (por ejemplo, el Presto, del Concierto Op. 4, no. 5, para órgano de Haendel). La concepción musical de aquella época lo permitía. Empero, cambiar el fagot por un clarinete o un corno en el solo con el que Stravinsky abre la Consagración de la Primavera, sería ridículo, tanto como que las trompetas con sordina del inicio del Concierto para orquesta de Bartók fuesen sustituidas por dos oboes y un corno inglés. Hay algo del espíritu de esta música que, sin duda, se perdería: algo sustantivo, esencial, pues ha sido concebida desde una perspectiva tímbrica. Esta vertiente se había ido cristalizando en el pensamiento orquestal decimonónico. Héctor Berlioz, padre de la orquestación moderna, comenzó desde entonces a agrupar instrumentos “no por familias oficiales (alientos, metales, cuerdas), sino por afinidades de timbre”; así, “tomó en cuenta la disposición espacial poniendo en escena a la orquesta”. [28] Alain Louvier, L’orchestre (Éditions Combre, 1997), 30. Las cursivas son del autor. Esto es, que la orquesta comienza a encarnar físicamente el locus del drama; gracias a este nuevo dispositivo, el germen, presente ya en la antigua noción griega de orchestai,escala desde el timbre hacia una auténtica lógica del espaciamiento. El análisis puntual de la obra de los grandes orquestadores occidentales lo demuestra.
Referencias
| ↑1 | “El deseo no habita el espacio, no entra en el espacio. Lo inerva…” Véase, Georges Didi-Huberman, Aperçues (Les éditions de minuit, 2018), 310. |
|---|---|
| ↑2 | Jean-Luc Nancy, Las musas (Amorrortu, 2008) 139. |
| ↑3 | Henri Poincaré, “L’espace et la géometrie” (Revue de la métaphysique et de la morale. Año III 1895, p. 634). |
| ↑4 | Esta enigmática frase se halla en un escrito aislado de Freud, conocido como Conclusiones, ideas, problemas, de 1938: “La espacialidad acaso sea la proyección del carácter extenso del aparato psíquico. Ninguna otra derivación es verosímil. En lugar de las condiciones a priori de Kant, nuestro aparato psíquico. Psique es extensa, nada sabe de eso”. Sigmund Freud, Obras completas, Tomo XXIII (Amorrortu, 2010), 302. |
| ↑5 | Lucrecio, De natura rerum (Acantilado, 2012), 312-313, –III, 105-. |
| ↑6 | “Pero, dado que también el ente intramundano está en el espacio, su espacialidad deberá estar en una conexión ontológica con el mundo.” Martin Heidegger Ser y tiempo (Trotta, 2009), 122 -§ 21, 101-. |
| ↑7 | Los círculos infernales de Dante se hallan infestados de negrura, aires y nieblas densas, mezclas de impuras sombras perpetuas que determinan la cualidad sensible de ese espacio inaudito; incluso el Purgatorio: “Mira, ve solo esta línea, no la atravesarás el sol traspuesto: no porque cosa alguna diese cuita, que nocturnas tinieblas de ir arriba; ellas con la impotencia el deseo privan”. Dante, La divina comedia (Río Nuevo, 1996), 233 -Purgatorio, Canto VII, 51-. |
| ↑8 | Los griegos, por cierto, dieron a esta tópica lóbrega un nombre: Hades (Ἄïδι) o el reino del olvido. |
| ↑9 | “Quand aujourd’hui je vais dans la rue et que la pluie glisse sur mon visage, je réapprends à naître, j’en reviens aux débuts, á la première connaisance du mortel de la vie. Ce mortel este refaraîchissant. Comme Mozart. Tout à fait comme Mozart”. Christian Bobin, La Présence pure (Gaillimard, 2008), 79-80. |
| ↑10 | Eso nos dice Walter Benjamin a propósito de la manera en que recorre la ciudad un paseante parisino como Baudelaire: “Con Baudelaire, París deviene por vez primera un objeto de poesía lírica”, ello ocurre gracias a la mirada del paseante (flâneur) cuyo modo de vida “recubre aún con un brillo apaciguador la desolación a la que pronto estará condenado el habitante de las grandes ciudades”. Walter Benjamin, “Paris capital du XIXe siècle”. En Oeuvres III (Gallimard, 2000), 58. |
| ↑11 | Pensamos la contigüidad aquí no en un mero sentido semántico, sino que opera para nosotros en un orden de fuerzas, de tensiones, en un territorio que no puede ser sintetizado o representado por un concepto. La doble relación a la que Nancy alude (atracción-repulsión), puede ser pensada en términos de multiplicidad en virtud de los infinitos matices que suponen los ensamblajes, las conjunciones y disyunciones, el dinamismo de las territorializaciones, la labilidad de ciertos márgenes. Véase Nancy (2008), 137. |
| ↑12 | Sin duda, puede entreverse una discusión particularmente actual que apunta a evidenciar los mecanismos que desvirtúan drásticamente las prácticas tradicionales del arte, capturándolas en un dispositivo meramente discursivo. Esto ha orillado a muchos artistas a la desmemoria; a preferir ingenuamente lo que innova y no lo que renueva, mientras sucumben a las exigencias inmediatas de las politiquerías de la representación, a los juegos de poder propios de la curaduría y sus intereses, a sus cuotas ideológicas, a las imposiciones funestas de lo impensado tecnológico. En términos generales, el artista promedio se halla inerme frente a la enorme complejidad que representan estas cuestiones, al punto que su hacer queda frecuentemente restringido a la mera respuesta por reacción, imposibilitado en la vida práctica a ofrecer una acción autónoma, estética, ética, vinculante y propia. |
| ↑13 | Aristófanes, Teatro completo (Ediciones Ateneo, 1963), 510. |
| ↑14 | Así nos lo hace ver Eurípides en Las Báquides. |
| ↑15 | La idea de vacuidad como śūnyata es esencial en el pensamiento de los filósofos de la Escuela de Kyoto, entre ellos, desde luego, Keiji Nishitani. Una mención especial merece Luogo, un tratado específico sobre el problema del espacio, escrito por Kitarō Nishida, donde la noción del lugar como “campo de la conciencia reflejante” es fundamental. Véase Kitarō Nishida, Luogo (Mimesis, 2012) 33. |
| ↑16 | Abhinavagupta, La parātrīśikālaghuvr̥tti (Institut de civilisation indienne, 1975) 25, 78. |
| ↑17 | Vasugupta, Gli aforismi di Siva (Adelphi, 2013), 137. |
| ↑18 | Alain Danielou, Hindu Polyteism (Routledge & Kegan Paul, 1964) 129. Habría que mencionar que Danielou, al vincular al shivaísmo con la tradición primordial, subraya con énfasis que los orígenes de aquél se remontan al sexto milenio antes de nuestra era. No obstante, del shivaísmo “la gran religión surgida de las concepciones animistas y de la larga experiencia religiosa del hombre prehistórico […] solo poseemos unos escasos indicios arqueológicos” y algunas alusiones presentes en ciertas sagas míticas. Alain Danielou, Shiva y Dionisos (Kairós, 2021) 44-45. Véase también del mismo autor El Shivaísmo y la Tradición Primordial (Kairós, 2021), 158-169. |
| ↑19 | Danielou (1964), 367. |
| ↑20 | Danielou (1964), 345. |
| ↑21 | Daniel Odier, Tantra Yoga (Albin Michel, 2004), 17. |
| ↑22 | Odier (2004), 18. |
| ↑23 | Odier (2004), 17. |
| ↑24 | En ese sentido, la obra de Carl Gustav Jung tiene aún mucho que decir. Sus lectores más lúcidos dan cuenta de ello. Véase particularmente Elie G. Humbert, L’homme aux prises avec l’inconscient (Albin Michel, 1994). |
| ↑25 | Hans Ulrich Gumbrecht, Los poderes de la filología (Universidad Iberoamericana, 2007) 23. |
| ↑26 | George Steiner, Réelles présences (Gallimard, 2005) 216. Las cursivas son nuestras. |
| ↑27 | Si bien, el número de ejecutantes que conformaron la orquesta sinfónica quedó establecido hacia mediados del siglo XIX, es verdad que se escribieron obras pensadas para ser ejecutadas al aire libre. Es el caso de la Sinfonía Fúnebre y Triunfal de Berlioz, de 1840. En ella, destinada a ser ejecutada desfilando, el compositor requiere de 26 clarinetes en si bemol, 8 fagotes, 14 cornos, 10 trombones y otros muchos instrumentos, considerando un total posible de 200 músicos. |
| ↑28 | Alain Louvier, L’orchestre (Éditions Combre, 1997), 30. Las cursivas son del autor. |