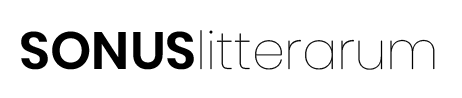Mientras más sabes quién eres y qué quieres, menos te permites que las cosas te alteren.
Bob a Charlotte, en Lost and translation (Sofía Coppola)
Decía Jacques Lacan que la verdadera enseñanza es aquella que se transmite a partir de un no saber. Un decir que, en una época en la que se cree que la gracia está reservada para los que acumulan conocimientos, papers y grados de escuela, está más vigente que nunca. Recuerdo tan solo cómo un amigo que amaba las preguntas que le planteaba el hecho de pararse cada año frente a un grupo de alumnos, me contaba con amargura cómo hoy en día todo está dispuesto para que termines odiando tu trabajo como docente debido a la precariedad laboral y al derrumbe latente de la autoridad en todos los campos, no solo en la política. Aún así, para mi amigo el odio era preferible a terminar enganchado a la esterilidad del éxito. Ciertamente, hay una tendencia a sustituir todo lo que pueda adquirir una dimensión de acontecimiento por un torrente repetitivo de esquemas informativos. Que la objetividad y la producción de subjetividades escondan en el fondo el destierro global de los cuerpos hablantes. Ivan Illich denunciaba ya esto en su incómodo libro La sociedad desescolarizada, donde nos advertía que toda transmisión no mensurable corría el riesgo de convertirse en una amenaza que debe ser eliminada: Con la institución, escribía en 1978 desde Ocotepec, Morelos, “las personas han desaprendido cada vez más a hacer lo suyo y valoran solo aquello que ha sido fabricado”. Se trata entonces de fomentar un lenguaje seguro. Adaptar el lenguaje que nos diferencia a cada uno a la hipocresía moral de los imperativos sociales, lo que viene a ser lo mismo que fomentar un saber sin sabor, sin voz propia. Y sin pasión, porque para transmitir lo que a uno le apasiona e inquieta, además de un conocimiento puro y duro, es necesaria la presencia de un cuerpo deseante.

Esta es la razón por la que Freud argumentaba que el que educa, a pesar de ser parte de un andamiaje social absolutamente imprescindible, se encuentra en una posición insostenible. Para bien y para mal, el deseo es ineducable. En todo caso, se puede transmitir, poner en acto silenciosamente. Los grandes maestros, aquellos que recordamos el resto de nuestras vidas, tienen que ver más con una transmisión inclasificable que con un saber mensurable. Recuerdo con esto una pequeña anécdota que encontré hace unos días en un documental: cuando Iannis Xenakis acude al conservatorio de París para completar su educación musical, los profesores le decían que estaba ya muy formado para aprender algo, que lo que hacía no era música y mejor se fuera a su casa. Solamente Oliver Messiaen, aún dándose cuenta de que no tenía nada que enseñarle a Xenakis, le dijo: “tendrás que seguir siendo fiel a ti mismo”, y lo aceptó en su clase. ¿Dónde han quedado esos profesores que más allá de enseñar lo ya sabido puedan partir de su propia ignorancia para escuchar lo que cada estudiante representa? Y más en el ámbito de la creación que es el que nos interesa aquí, tan íntimamente relacionado con ese hacer propio que empujó a Illich a escribir su libro.
Por supuesto que los sigue habiendo, pero en un mundo en que la lectura sufre de anorexia y no seguir lo políticamente correcto es casi un delito que se castiga con el ostracismo, es cada vez más difícil encontrarlos. Olvidamos así que aunque el lenguaje es común, como recordaba Nadia Boulanger: “cada ser es único y alberga la capacidad de invención. Se nos ha dicho que dos y dos son cuatro. Pero cuando la mente es inventiva y descubre que dos y dos son otra cosa, en ese momento se produce otro fenómeno, que resulta turbador, pues en ocasiones puede dar lugar a un resultado distinto. El individuo inventivo ha anticipado lo desconocido.” A esta profesora, que se convirtió en un mito de la enseñanza musical en el siglo XX, no le gustaban las confidencias ni las modas, esa banalidad narcisista cuya exacerbación actual nos deja ver poco más allá de nuestras propias narices. De hecho, ella recordaba que en los años en que estudió con Gabriel Fauré, él jamás habló de sí mismo ni tocó una sola nota de su música. Para ella (en Mademoiselle. Conversaciones con Nadia Boulanger), lo importante ante todo era comprender qué don intuitivo poseía cada alumno: “que los alumnos vengan llenos de vicios o que sean intratables no es un problema para mí, pues lo único inadmisible es la mediocridad”. A propósito, cuenta el caso de un alumno de Kazimierz Sikorski que, a causa de que sus padres no lo dejaron estudiar música, se decidió a ser pianista a una edad en la que ya no tenía ninguna posibilidad real de desarrollar una carrera musical, por lo que fue inmediatamente rechazado en el Conservatorio de Varsovia. Aún así, el joven se puso a estudiar solo y transcurridos seis meses, regresó. Al verlo, el director le recordó las razones por las que lo habían rechazado ya, a lo cuál respondió: “Señor, soy consciente de mi indiscreción, pero de la decisión que tome usted y de su dictamen depende toda mi vida. Creo que he hecho algunos progresos. ¿Tendría la bondad de concederme diez minutos de su tiempo para escucharme tocar?”. Sikorski aceptó y para su sorpresa, los progresos del joven eran tales que se le salieron las lágrimas. A partir de entonces le dio clases todos los días.
¿Qué es entonces la mediocridad sino la de aquel que le ha dado la espalda a su deseo? Lacan lo formulaba también así: “Aquel que sabe no huir de su propia angustia será también aquel que no huya de su propio deseo”. La cuestión, si somos sinceros, es que el deseo es un desastre. Siempre nos trae problemas, vergüenzas, contradicciones, confesiones involuntarias y todas esas cosas que poca gente está dispuesta a afrontar. Es más fácil querer lo que quiere todo el mundo (la felicidad o el éxito, por ejemplo) y que te aplaudan por lo mismo. De hecho, deseo y desastre tienen la misma raíz, como si el deseo tuviese algo que ver con haber perdido el astro, con la ausencia más radical de conocimiento. La libertad, si existe, podría consistir en escuchar lo inaudible que hay en nosotros y en los otros, aquello que, en muchas ocasiones, se manifiesta de la mano del azar: Solo soy dueño de mí cuando estoy desprevenido, reflexionaba Nietzsche. Y Nadia Boulanger nos comparte en el mismo libro esta magnífica observación: “Beethoven no alcanzó la auténtica libertad hasta que dejó de oír y se atrevió a concebir todo lo que pasaba por su mente. Verse privado de un sentido agudiza los demás.” Y es que así como no hay accidentes a petición, nadie es original por elección. A pesar de nosotros y de nuestras buenas intenciones, el deseo no es algo que se construya y se deconstruya a voluntad. Por lo mismo, al creer que podemos gestionarlo a través de nuestras brillantes ideas, lo único que hacemos es matarlo poco a poco.

En su ensayo «Una ciudad secundaria»(del libro Presencias reales), George Steiner nos hace imaginar una comunidad en la que no existan “metatextos” y todo aquello que pueda echar a perder la presencia real hoy día tan asediada por el nominalismo triunfante: papers sobre papers, comentarios sobre comentarios, invitaciones a alzar la voz, a construir nuevas formas de tal y cual y deconstruir esto y aquello, notas al pie de página sobre notas al pie de página y así infinitamente… Lo que le importa a Steiner aquí es la imaginación creativa del que actua (acts aut). Del actor, el poeta, el compositor, el bailarín o el violinista cuya interpretación es siempre comprensión en acción y no blablablá adormecedor: “En música, en un nivel más radical incluso que en la literatura o las artes, la mejor inteligencia, interpretativa y crítica, es musical. Cuando, en una ocasión, se le pidió que explicara un estudio difícil, Schumann se sentó y lo interpretó por segunda vez.”
El lenguaje, habría que decir, es ante todo una realidad viva y corporal que ni la legalidad institucional ni la viralidad digital podrán abarcar nunca. Pienso que esto es algo que tendríamos que tener muy presente en las carreras dedicadas al arte en general y a la música en particular, sobre todo a los que nos interesa la enseñanza. Se trata así de darle cabida al pensamiento desde nuestra condición mortal que supone, además del dominio sobre la materia que se imparte, una escucha indirecta de lo más singular (una escucha poética, podríamos decir) que nos implica presencialmente, como si además no hubiese una cobertura espectacular que nos obliga a ser alguien, a definirnos cada segundo. Al menos eso es lo que los profesores tendríamos que seguir aprendiendo de cada uno de los jóvenes que acuden a nuestras aulas: que ellos aún poseen la inteligencia del que no sabe y está dispuesto a ser sorprendido, algo que con frecuencia los llamados expertos solemos olvidar.