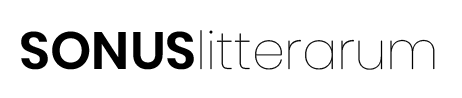Texto presentado en la Jornada Académica Joaquín Guitérrez Heras,
organizada por la UNAM bajo la coordinación de Yaél Bitrán y Consuelo Carredano
Abril 26, 2024
Cuando volvemos la mirada atrás y preguntamos cuántas de las cosas vividas han valido la pena, solemos quedarnos con un conjunto más bien breve, que compensa su escasez con riqueza interna, peso y nitidez. Así me ocurre con Joaquín Gutiérrez Heras. Haberlo conocido y tratado lo tengo entre mis tesoros privados más valiosos. Su personalidad, su cultura, su talento, su naturalidad humilde y discreta, su objetividad descarnada, su afilada ironía, me llenaron de reflexiones y recursos de pensamiento para toda la vida.
Me gustaría dilucidar cómo pasó, qué había en ese personaje que resultaba inspirador y ejemplar. Empezaré por referir uno de sus más evidentes signos de identidad: la sagacidad, que le chispeaba en la mirada. La sagacidad es una veloz escaramuza, dice el diccionario, entre la astucia, la perspicacia, la agudeza, la cautela, el olfato, la clarividencia y la imaginación espontánea.
Todo eso entraba en acción en cuanto uno cruzaba la mirada con él. Si además sonreía levemente, elevando con suavidad casi imperceptible la comisura de los labios, había que prepararse para algo explosivo, probablemente orientado hacia terceras o cuartas personas, o con frecuencia hacia uno mismo, en calidad de dialogador depositario del golpe. Un equívoco en la gramática, un dato histórico sutilmente incomprendido, una idea filosófica fugada en mitad de la comida, bastaban para que él aportara la dosis necesaria de felicidad ironizante.
No puedo evitar un ejemplo. Festival Cervantino. Sala de prensa. En la mesa, Mario Lavista y Joaquín, que estrenaban sendas obras ese día. Lavista empezó a hablar de las nuevas técnicas instrumentales, y como era normal, su conversación sedujo a los periodistas, que pasaron poco más de una hora escuchando embelesados sobre las posibilidades infinitas de los instrumentos. A punto de cerrar, una periodista se dio cuenta de la descortesía, pues Joaquín había estado ahí enfrente sin que nadie le dijera nada. Para salir de la incomodidad, le pregunta: maestro Gutiérrez Heras, ¿y usted también trabaja con nuevas técnicas instrumentales? No, respondió. Yo ya estoy grandecito para eso. Por supuesto, el primero en soltar una carcajada explosiva fue el propio Lavista, secundado por todos los asistentes. Parecía una broma, se comportaba como broma, pero no era una broma. Él en efecto no trabajaba con nuevas técnicas porque cualquier convención le parecía sospechosa.
La sagacidad venía de alguna forma en sus genes, claro, pero en aleación con una cultura construida en profundidad, una cultura verdadera, enciclopédica, fenomenológica y voraz. He conocido personas brillantísimas, por la profundidad y extensión de su conocimiento, pero ninguna como Joaquín.
Aún así, vivía pendiente de lo que no sabía, como si lo ya sabido fuese prescindible y secundario. Sus territorios eran enormes: filosofía, literatura (sobre todo poesía), arte, arquitectura de todos los tiempos. Y claro, música: podía encontrar un gap armónico en una sinfonía de Haydn. Aunque su cultura no se mostraba en datos, sino en perspectivas, en argumentaciones, en afirmaciones fulminantes y sorpresivas del sentido común.
Encuentro algo a la vez feliz y dramático en la construcción de esa cultura. Hasta donde he comprendido su infancia, a los tres años quedó huérfano de padre. Debió hacerse cargo de él su tio Juan, que optó por enviarlo a la Ciudad de México donde, luego de un tránsito entre escuelas, llegó al internado del Colegio Alemán. Nadie ha podido relatar las causas del distanciamiento con su madre.
Así encontramos un niño internado, sin convivencia familiar, que no se derrumbó sino que aprendió sin melodramas a ver el mundo tal como es, con una objetividad desapasionada de pintor cubista. Sin saberlo, surgió a la vida en forma solitaria. Así entendió qué era el mundo. Lo imagino a los diez años leyendo a Hölderlin, con una luz clandestina en medio de la noche. Estoy seguro de que ya lo leía en alemán.
Ese niño, con cierta ternura infantil, tenía ya todos los ingredientes del Gutiérrez Heras adulto. Seguro lanzaba sus reflexiones mordaces a sus maestros.
Debo decir que, por otro lado, nunca era hiriente con ellas. Sus dardos eran tan finos que uno los agradecía, aunque uno fuera el destinatario. No había bullying en ellos, era el saber mismo el que estaba en vilo.
Cuando he hablado de Joaquín en esta perspectiva, he leído expresiones en las que parece que exagero desmesuradamente. Por eso me gusta presentar al menos una evidencia, más allá de las conversaciones que todos quienes le conocimos podríamos referir.
Cuando regresó de estudiar en Juilliard, a inicios de los años sesenta, entró a trabajar como traductor en el Fondo de Cultura Económica. Le pidieron que tradujera del alemán, como si fuera cualquier cosa, la Historia Trágica de la Literatura, de Walter Muschg. Él se tomó la encomienda con la seriedad esquemática de todo lo que hacía, y en un tiempo pasmosamente corto presentó el libro en un español impecable. Se publicó en 1965 y ha seguido reimprimiéndose sin parar desde entonces. Es un libro indispensable. Tiene casi ochocientas páginas. Es una muy compleja y profunda exploración de la literatura. Muschg se demora obsesiva e intensamente en el misterio casi metafísico que plantean las relaciones del hombre con un lenguaje artístico que lo expresa y enriquece. Las ideas ahí contenidas influyeron sin duda en la formación de Joaquín.
Es uno de mis libros de cabecera desde que lo descubrí. Ya lo había leído varias veces cuando encontré, con letras diminutas en la página legal: Traducción, Joaquín Gutiérrez Heras.
Ya para entonces tenía la fortuna de ser su amigo. Fui a expresarle mi entusiasmo, y a decirle que me encantaría escribir algo sobre la traducción. Con una seriedad desconcertante me dijo que no, que lo hizo porque era su trabajo, y que no habían sido años muy felices. Que no hablara de ello, que no tenía la menor importancia. Lo dijo sin ninguna de las felicidades del humor, así que entendí que no habría más discusión al respecto.
Supe sin embargo que entre los editores del Fondo circulaba una historia que todos contaban con admiración. Cuando se traduce un libro como ese, los ejemplos de la literatura misma, de Novalis, Hölderlin, Jean Paul, Hoffmansthal, se toman, previa negociación, de ediciones de la obra, pues traducir la poesía misma de tantos autores excede a cualquier traductor normal. Pero nadie le explicó eso a Joaquín y tradujo, pasmosamente, todo, con tan gran tino que el libro sigue vivo medio siglo después.
No sé si su cultura le dio un gran sentido común, o viceversa, lo cierto es que esa sensatez sorprendente se notaba en cada cosa que hacía. Sorprende cómo perdemos el sentido común, y harían falta más Gutiérrez Heras para hacernos recordarlo.
Otro ejemplo breve. En otra rueda de prensa, de compositores, la queja era que los directores mexicanos se negaban ordinariamente a programar música mexicana. Había un enojo razonable, con las argumentaciones que ya conocemos. En medio de la polémica, pide la palabra y dice: yo creo que los directores están en su derecho de tocar lo que quieran, al fin nosotros hacemos lo mismo. Si voy a Margolín y veo una versión de la Quinta Sinfonía de Mahler con Bernstein y otra con Enríque Batiz, tengan la seguridad de que voy a comprar la de Bernstein.
Así con su primera obra. Estudiaba arquitectura cuando compuso el Divertimento para piano, como si dibujara un plano insólito, un espacio de estructuras sonoras. Ganó el segundo lugar, increíblemente, al lado de un maestro: José Pablo Moncayo, quien dirigió el estreno. Una vez le pregunté cómo había tomado Moncayo que un joven le disputara el puesto con su primera obra. Me contó que Moncayo fue generosísimo, y que le dio algunos consejos que trasladó a la partitura.
Lo más interesante es que ya había en ese Divertimento un lenguaje, en el sentido amplio, un modo, un estilo Gutiérrez Heras. Incluso: una grafía que ya no cambió. Sólo que eso se nota hasta varias décadas después, cuando se observa la obra en perspectiva.
Con esa cultura y ese sentido común a cuestas, se fue a París, a estudiar ni más ni menos que con la maestra Boulanger, pero no compartió el entusiasmo neoclásico, que era una de las corrientes parisinas en boga. No se hizo neoclacisista ni neoromántico.
Luego fue a Juilliard, donde también estudió Manuel Enríquez, pero le molestó el serialismo en boga y huyó de ahí velozmente: Me sentía como si fuera a llegar un auditor forense a sancionarme por las notas faltantes.
Ahí pensó, luego de conocer las más radicales vanguardias, algo que repetía con frecuencia. Si quieres ser vanguardista, no puedes ver a los lados, no debes imaginar siquiera lo que el otro está escribiendo. Sólo debes escribir y apostar por lo que haces. El verdadero vanguardista es un solitario.
Por tanto, estuvo al margen de los movimientos de vanguardia que se desplegaron en México en los sesenta, setenta y ochenta.
Pero tampoco fue adepto de los nacionalismos, o de las obras que buscan artificiosamente un público convencional. El nacionalismo, en distintas variantes, siguió vivo en contrapunto con las vanguardias, como de algún modo sigue vivo hoy.
Pues bien, entre los nacionalismos y los vanguardimos de la segunda mitad del siglo, Gutiérrez Heras se erigió con un estilo pulcramente autónomo, que apenas empezamos a constatar, en la distancia.
Ese es otro de sus ejemplos a seguir: fue fiel a sí mismo. No escribió nunca por complacencia ni por notoriedad ni por moda.
No creyó tampoco que un sistema, en cualquiera de los sentidos del término, tan en boga en diversas estéticas vanguardistas, pudiera construirse antes de las obras. Primero se conciben las obras y luego se indaga qué pasó ahí, no a la inversa.
Esa es una de las razones de que no se se escriba tanto sobre él, pues su música no presenta un gancho obvio del cual agarrarse, un sistema, un manifiesto, una explicación que preceda las obras. No usa nuevas técnicas, no es espectralista, ni serialista, ni gráfista.
Es un héroe de universos sutiles.
Pero lo que escribe les gusta en primer lugar a los músicos, porque hay ahí una coherencia que no es fácil explicar pero que se impone a primera vista.
Uno de los retos consiste en describir los procedimientos de Joaquín Gutiérrez Heras desde sus obras, sin una teoría previa, sin conceptos de las academias de análisis. Sólo hay que estar al tanto de que no basta con referirse a los intervalos o a los sistemas armónicos. Para él, y ahí está parte de su vigencia, cuentan los parámetros no formalizados: el timbre, las texturas, las tensiones y distenciones de cada instrumento en atención a su registro, las densidades, la articulación…
Un análisis de Gutiérrez Heras debería ser a la vez la revelación de una estética.
Ciertas palabras podrían darnos una vía de acceso, palabras que ha usado el compositor para designar sus obras. El esto no es una pipa, vuelto al revés, como afirmación. Divertimento, Posludio, Ludus Autumni (juego de otoño).
Trópicos es una palabra que sorprende. Al leer, debemos hacernos cargo de las cargas semánticas con que piensa un traductor. El plural desconcierta a la primera. El plural abre las puertas al tropo, figura retórica que consiste en emplear las palabras en sentido distintivo al que propiamente les corresponde. ¿O podría referirse más bien a los dos trópicos? ¿Pero qué sentido tendría hacer eso? En todo caso, la palabra sugiere un colorido más propio de Villalobos y sus cromatismos selváticos. No parece ir por ahí la obra de Gutiérrez Heras. Quizás por eso el plural. Se lo pregunté una vez, pero me respondió con una broma. Pienso que el plural desvanece y sutiliza el peso de la palabra. Se trata de versiones del trópico. No Villalobos, Joy Laville. Es esa la paleta de color de Joaquín. Trópicos de verdes fantasmales y azules evanescentes, de anaranjados desvanecidos, de contornos imprecisos, de una melancolía suave y un cierto brillo alegre, casi irónico. Una sosegada armonía, de tensiones suaves.
Es quizás un camino. El mundo que representan esos colores no es angustioso, no puede ser trágico, pero es sensual, ligeramente melancólico.
Ahora hay que poner esas cosas en palabras de músico. Pero será en otro momento porque creo que se me han terminado mis minutos.
(Pero continuaré la redacción de estos bosquejos, que no son sino pequeños bosques.)