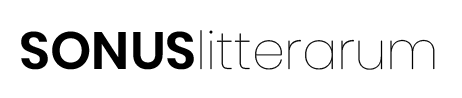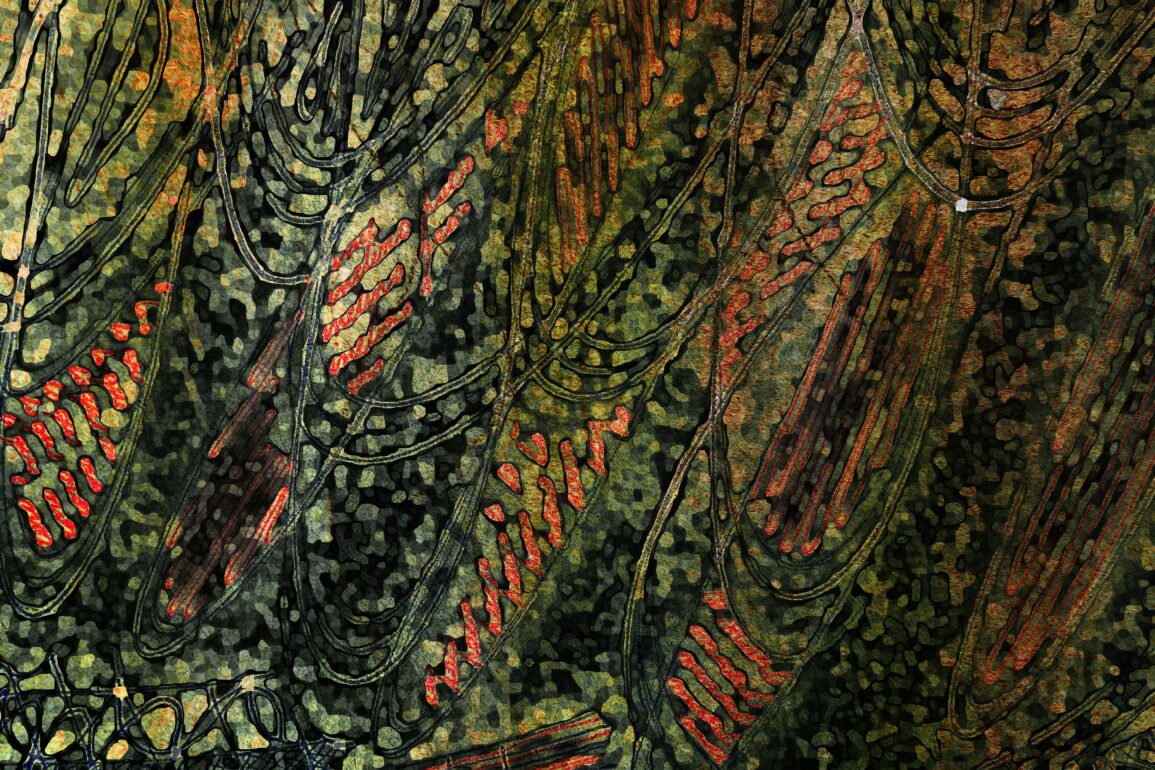El verano pasado el musicólogo británico J. P. E. Harper-Scott abandonó la academia de un portazo que resonó en una nota de su blog donde explicaba sus razones. Pese a una muy productiva y placentera colaboración de 16 años como profesor en el Departamento de Música de Royal Holloway, Universidad de Londres, el especialista en Elgar afirma que se decepcionó pues no encontró el compromiso con “la búsqueda de la verdad” que esperaba: “supuse erróneamente que las universidades serían lugares críticos, pero se están volviendo cada vez más dogmáticos”. Según el también editor de las serie Music in Context de la Cambridge University Press, “en los últimos años, el modo de pensar dogmático en el que los compromisos acríticos se imponen mediante mecanismos que implican la humillación pública, la expulsión de plataformas y los intentos de despedir a académicos, se ha convertido en algo endémico”. Se lamenta de que “ahora, demasiados académicos en humanidades se mueven al mismo paso con la ideología general de nuestro tiempo, haciéndose eco dogmáticamente de las opiniones de los políticos, los medios de comunicación y las empresas”.
Según el ex-académico hay muchas “formas en las que la musicología está comprometida actualmente, de una manera intelectualmente irresponsable (o simplemente no intelectual), con el pensamiento dogmático”. Sin embargo, para él, la más significativa es una determinada “actitud hacia el canon musical clásico”. Este pensamiento dogmático se manifiesta en la siguiente afirmación “que articula bastante bien una visión cada vez más común en musicología”: “Las obras musicales del siglo XIX fueron producto de una sociedad imperial. Hay que descolonizar el canon musical clásico”.
Para Harper-Scott esta “afirmación y la actitud que la acompaña son dogmáticas en virtud de la forma, no del contenido”. Nos dice que puede estar de acuerdo con los contenidos de la primera oración; pero el asunto “se vuelve dogmático en virtud de la segunda frase, que no admite duda, crítica ni desafío” (Harper-Scott 2021).
Me parece oportuno comentar algunos de los contenidos de la carta de despedida de Harper-Scott, así como de algunas de las respuestas a la misma, pues en mi opinión reflejan algunas opiniones y temores bastante extendidos entre estudiosos de la música en relación con algunos cambios culturales que se están promoviendo con intensidad en la actualidad. Desde luego que considero inaceptables actitudes como el linchamiento en redes sociales, la cultura de la cancelación y el acoso y derribo laboral de profesionales de la academia por intereses que van más allá de su solvencia profesional. Espero de todo corazón que el británico no haya pasado por ninguna de estas injustas situaciones. Por supuesto que coincido en que circulan en diversos medios, no sólo académicos, posturas que, abogando por causas que puedo compartir, descansan en diatribas acríticas y dogmáticas impermeables al debate razonado y sereno. Pero creo también que en su texto de despedida se pueden encontrar síntomas de una idiosincrasia que, con frecuencia de manera inconsciente, subyace en muchas de las personas que estudiamos, interpretamos o amamos la música de arte europea o “música clásica” y que coloca a esta manifestación cultural en grave desventaja para aportar respuestas, ideas o alternativas a los desafíos históricos por los que transitan nuestras sociedades.
Creo interesante entonces reflexionar sobre algunos de estos elementos. Me concentraré particularmente en tres aspectos: qué significa decolonizar (objetivo de esta entrega); a qué llamamos exactamente canon en la música clásica y qué podemos concebir como la decolonización de este canon. Estos dos últimos aspectos los atenderé en la segunda parte.
Pensamiento colonial
Lo primero que me gustaría señalar es que cuando el ex-colega se refiere a la universidad, la academia o la musicología, nunca especifica si está hablando de la universidad o academia inglesa, británica, angloparlante, europea o mundial. Esto es muy relevante porque cuando yo abro la boca para decir cualquier cosa sobre mi campo de estudio, se considera que la mía será siempre una opinión “latino” o “iberoamericana”, un punto de vista “desde el sur de Europa” o un posicionamiento desde unos estudios musicales que requieren ser adjetivados como locales o pertenecientes a un lugar específico. Sólo unos cuantos tienen el derecho de hablar en términos universales mientras que el resto sólo podemos emitir opiniones que representan exclusivamente a “nuestro entorno”. Esto es otra manera de pensamiento colonial.
Esto es relevante pues las diversas comunidades académicas a lo largo del globo no siempre padecen los mismos males. Por ejemplo, en los diversos contextos donde ejerzo mi trabajo, el pensamiento dogmático, acrítico y anti-intelectual lo encuentro en otros rubros. Por ejemplo, a mí me toca lidiar con colegas que piensan que existe una música legítima, verdadera, artística y trascendente frente a otras que son comerciales, espurias, industriales y efímeras. Esto lo repiten, por ejemplo, especialistas vinculados al jazz en relación a otras músicas populares urbanas; folcloristas y músicos tradicionales frente a la fusión; rockeros en relación a la música pop o practicantes y estudiosos de la música clásica frente… frente… frente a todo lo que no sea música clásica. La condición artística o trascendente de determinada manifestación no necesariamente es opuesta a lo comercial. Muchas piezas artísticas que gozan de prestigio y canonización son también productos de determinada industria cultural o tienen una innegable dimensión comercial: piense en cualquier cuadro de van Gogh, su canción favorita de los Beatles o en Mozart que fue el artista que más discos compactos vendió en 2016.
En mi ámbito hay que desmentir una y otra vez la creencia de que existen algunos objetos de estudio “verdaderamente musicales” en virtud de que se pueden representar eficazmente en el pentagrama y otros que son “extramusicales” pues se relacionan con aspectos socioculturales que no son “esenciales a lo musical”. Se sacraliza el dogma acrítico de que los acordes y las funciones armónicas tonales representan sonidos reales que constituyen la base material de lo musical cuando no son otra cosa que conceptos abstractos que poseemos sólo algunas culturas con los cuales pretendemos controlar complejísimos flujos sonoros que rebasan con mucho nuestra capacidad de categorización y cuya pertinencia musical depende siempre de lo que hacemos cognitiva y corporalmente con ellos. También observo la contumaz inacción o incluso negación de las desigualdades de género que existe en todo campo de pensamiento y práctica de cualquier música. Estos son los dogmas a los que me enfrento cotidianamente.
De lo anterior se deriva que la colonialidad de la música clásica no radica exclusivamente en el origen social de los compositores o audiencias para las cuales fue creado su repertorio. No sólo se refiere a una modalidad económica o de explotación de tierras y personas ni a un determinado régimen de relaciones internacionales que ocurrieron en un momento histórico y se reproducen con diversas variantes en la actualidad. Se trata de una episteme que se extiende y perpetúa en imaginarios e ideologemas específicos con los que damos sentido a esos repertorios musicales. De este modo, si el colonialismo infringió e infringe mucho daño a muchos seres humanos en el mundo, es posible que el pensamiento colonial persistente que circula ampliamente como soporte de diversos artefactos culturales siga causando estragos por lo menos en el plano simbólico.
Para entendernos, es necesario aclarar que en este artículo se entiende “pensamiento colonial” como aquel que se fundamenta en prejuicios eurocentristas (con matices que veremos más adelante); los cuales defienden la creencia de que la cultura occidental, incluyendo su música de arte, es simplemente superior estética y técnicamente a la del resto del mundo; que su exitosa difusión por todo el planeta se debe a su innegable calidad y que es independiente de la hegemonía económica, política o militar de los países de donde es originaria; que sus valores estéticos son universales y deben ser perseguidos por todas las civilizaciones y que toda persona culta puede darse el lujo de desconocer las altas manifestaciones artísticas de otras regiones del planeta o bien valorarlas desde su propia axiología. Esta episteme aglutina por metonimia marcas estereotípicas vinculadas a un supuesto ser europeo como determinado color de piel, derechos sobrevenidos sobre los bienes del planeta o la superioridad de sus recursos y productos epistémicos. Este pensamiento se basa en una retahíla de prejuicios a menudo desinformados e irreflexivos.
Un ejemplo: después del brutal atentado a las torres gemelas y de que se decretase la guerra contra el terrorismo internacional en 2001, varios comentaristas lamentaban en los medios de comunicación que los países islámicos no hubieran tenido algo parecido a un Renacimiento como el europeo donde la religión comenzó a ser separada de los asuntos de estado, civiles y epistémicos. Estas opiniones se basaban en prejuicios sin fundamento que ignoraban, entre otras cosas, que países como Afganistán o Irak eran democracias bastante homologables a las occidentales a mediados del siglo XX; que sus líderes despachaban vestidos de traje y corbata occidentales y que el voto femenino se instauró antes en Irán o Afganistán (1963) que en Suiza (1971), Liechtenstein (1984) o el voto para mujeres afrodescendientes en Estados Unidos (1967).
El fundamentalismo no estalló sino hasta finales de los años setenta como consecuencia, entre otras cosas, del colonialismo, el imperialismo y la guerra fría. En efecto, el conjunto del mundo islámico tiene muchas cosas criticables, pero una cosa es ejercer esa crítica desde un conocimiento informado de él y otra es emitir opiniones a partir de prejuicios que nos dictan nuestras creencias no contrastadas basadas en estereotipos.
Colonialidad derivada
En la cultura de la música clásica existen muchas actitudes que no voy a denominar colonialistas (analizarlas a profundidad requiere otro espacio) pero que derivan y dependen en gran medida de esa episteme. Por ejemplo: nos hemos acostumbrado a ver entre las filas de orquestas sinfónicas en Europa y Norteamérica unos pocos músicos de lejano oriente y, recientemente, jóvenes de apariencia latinoamericana. Son mucho menos frecuentes los músicos de apariencia india o pakistaní. Pero nadie parece echar de menos la ausencia de profesionales afrodescendientes. La falta de este sector de población se agudiza en campos específicos como la música contemporánea o la medieval. Por ello nos sorprende sobremanera ver y escuchar al extraordinario contratenor Reginald Mobley de quien se suele comentar que no es el tipo de persona que esperamos ver en esos escenarios ni el tipo de voz que asociamos con ese sector de población.
Ahora bien, me da la impresión de que no existe gran preocupación por conocer las razones de que la música clásica no atraiga a esta franja poblacional. ¿Qué tipo de políticas se están aplicando para promover su ingreso en esta cultura? Sin embargo, en otros campos del conocimiento y la cultura estas ausencias representan un problema digno de analizar y corregir. Medievalist of color, por ejemplo, es una asociación de estudiosos de la Edad Media que trabaja intensamente en indagar estas razones y también las consecuencias de que este campo esté dominado casi exclusivamente por blancos. ¿Por qué no existe una asociación llamada Classical muiscians of color? La música clásica no es el único género que atrae poco a la población afrodescendiente. Mientras el funk y el R&B es interpretado con suficiente solvencia y calidad por artistas blancos que se lo han apropiado desde hace años, el Metal con todas sus variantes suelen ser poco atractivo para músicos y público «de color».
Otro ejemplo donde se muestran estos ideologemas los encontramos en ciertos elementos de los discursos de quienes promueven o hacen divulgación de la música clásica. Con mucha frecuencia estas iniciativas no se esfuerzan en que este tipo de música se integre significativamente a la vida de capas amplias de población que no suelen consumirla; no se ocupan de dar herramientas para que se apropien de ella en sus propios términos, con sus propios medios y que la doten de sus propios significados. Este proceso de apropiación es una condición indispensable para la supervivencia de cualquier género musical: la música que no se transforma al ritmo de las necesidades expresivas y estéticas de sus diferentes audiencias, está condenada a desaparecer.
De este modo, se nos obliga a realizar ciertos rituales cuando escuchamos la gran música de arte occidental como el no aplaudir entre movimientos o no expresar nuestro entusiasmo cuando pasa algo emocionante. Se nos inocula la convicción de que se deben interpretar obras enteras y no movimientos sueltos; que en las ejecuciones la claridad y precisión de cada nota y el apego a la partitura son más importantes que la expresividad espontánea o el aporte personal de cada intérprete; que el significado de cada obra está dado de antemano por su compositor y que el intérprete tiene la obligación de reproducirlo fielmente para nosotros; etc. Todos estos valores pertenecen a nuestra cultura musical actual y muchos de ellos no tienen nada que ver lo que se pensaba o se hacía en la época de Bach, Mozart, Beethoven o Liszt y otros de los autores que conforman el canon de la música clásica.
Si los valores y prácticas de origen de esta música cambiaron para satisfacer nuestra propia axiología, es lógico pensar que deben transformarse de nuevo para adaptarse a las audiencias del futuro. Pese a ello, muchos defensores de la clásica no se conforman con promover un repertorio. Más bien intentan imponer modos de escucha específicos y con ello, una particular manera de entenderlo y degustarlo. Quieren que lo amemos del mismo modo y por las mismas razones por las cuales ellos lo aman. Desean que escuchemos lo mismo, que sintamos lo mismo, opinemos lo mismo y nos comportemos en los conciertos del mismo modo que ellos. No toleran la idea de que estas prácticas se transformen como lo hicieron en épocas anteriores. Parece que más que defender una música determinada, lo que desean es imponernos cierta aculturación para reproducirse ellos mismos en las conductas estéticas de las generaciones venideras. Este deseo aculturador no es exclusivo de los fans de la música de arte europea.
En muchas ocasiones estas concepciones reparten opiniones sobre la música y culturas del mundo fundamentándose en una supuesta superioridad ontológica de la música occidental sin tomar en consideración los complejos procesos históricos y sociales por medio de los cuales determinados repertorios se difunden y construyen audiencias con y determinado gusto musical. Por ejemplo, en su particular cruzada contra la música contemporánea, mi colega y amigo Luis Ángel de Benito no duda en resaltar el papel de la “consonancia occidental” como uno de los valores universales de toda música:
“Mi argumento es que la música «nuestra», la consonante, se impone en todas las culturas y en cambio el canto de garganta de los mongoles no nos ha convencido a nosotros, o los cantos de garganta de los inuits, de los esquimales, que cantan así en algunas ocasiones o con algunos propósitos. Eso no se ha impuesto para nada y en cambio tú ahora vas a Mongolia y en Los 40 Principales de allí escuchas música pop como la nuestra. Y en Alaska y Canadá igual, los inuits escuchan a los Beatles y a Janis Joplin y a Shakira. Se podría objetar que esto puede estar definido por la economía y que la cultura más fuerte, con más dinero, exporta su producto al país más débil. Claro, pero la pregunta es: ¿usted bebe Coca-Cola solo porque los americanos lo digan, o es que también le gusta un poco a usted?” (Fernández Mosquera 2020).
Si el gusto musical se dirimiera con los mismos parámetros con los cuales elegimos un refresco, es muy probable que los países no utilizaran himnos nacionales como emblemas de representación nacional y eligieran otros artefactos con mayor consistencia identitaria. La idea del gusto estético como gusto gastronómico, diría Gianni Vattimo, es un resabio dieciochesco basado en la idea del arte por el arte y su supuesta naturaleza innata. No elegimos la música que escuchamos del mismo modo en que elegimos una galleta específica de entre el surtido que nos ofrecen nuestras tías cuando las vamos a visitar: “¿por qué se acabaron primero las galletas de almendra? ¡Pues porque son mejores!”. La fantasía del supuesto valor intrínseco y ontológico de determinada música se desvanece cuando reparamos en las complejas dinámicas que dominan la construcción del gusto estético. En éstas interviene la interacción entre las determinaciones de la estructura social y la agencia individual o colectiva (Giddens 1984); la necesidad de construir identidad por filiación (Revilla Gútiez 2011) o distinción (Bourdieu 2006) en relación a determinados grupos sociales; el papel de constricciones neurológicas, hormonales y la bioquímica del desarrollo de los individuos (Levitin 2008, 237-61); factores de personalidad y estilos de pensamiento que preferimos (Rentfrow y Gosling 2003; Greenberg et al. 2015); y un cúmulo de incidencias y accidentes históricos y culturales que van más mucho allá de las estructuras musicales representables en una partitura.
Como sabemos, el canto difónico de Asia central es un superviviente de la revolución cultural China y sus satélites. No fue eliminado gracias a que no tiene ninguna función religiosa. Está presente en nuestro entorno musical desde hace mucho tiempo y lo encontramos fácilmente en esa especie de “reserva apache” donde botamos todo lo que no es occidental y que llamamos world music. Los aficionados a ésta conocen bien a artistas como Huun Huur Tu, compran sus discos y asisten a sus conciertos. Sus técnicas se han adaptado en Europa desde hace tiempo y las encontramos en Stimmung (1968) de Karlheinz Stockhausen; el influyente Hearing solar winds (1982) de David Hykes; en la música de Frank Zappa o en éxitos masivos y transnacionales como los de Massive Attack. Existen numerosos grupos y coros estables y actividades artísticas que sobre esta técnica musical se han desperdigado en países como España gracias a músicos como el recordado Thomas Clements, Jesús Cicuéndez o Moisés Pérez. Una de las más conocidas implantaciones didácticas es la del vietnamita Tran Quang Hai que desde los años ochenta lo enseña en París. Ahí lo aprendieron muchos músicos de nuestro entorno como Llorenç Barber o Fátima Miranda. El canto difónico lo encontramos hasta en el canto gregoriano. Vamos, está tan extendido entre nosotros que de hecho cualquier tonto lo practica.
Los inuits, por su parte, no consideran música su katajjaq o juegos de garganta. Estos se transmiten matrilinealmente y se reinventaron no hace mucho para reconstituir su identidad y forma de vida vapuleada por las necesidades organizativas del estado canadiense no exentas en ocasiones de colonialismo y racismo. Como muchas otras culturas, los inuits se han apropiado de la música occidental de varias maneras. Han usado el rock, pop o country indistintamente para identificar la cultura de los “frentes grandes” (blancos) y distinguirse de ellos. Pero también adoptan piezas específicas de esos repertorios para construir identidades personales que dotan a cada individuo de entidad dentro y fuera de su comunidad. Con ellos gestionan sus complejidades identitarias como inuits, canadienses o simplemente ciudadanos contemporáneos conectados al mundo por medio de la red.
Como muchas personas del mundo, los inuits entran y salen constantemente de cada espacio identitario sorteando innumerables contradicciones por medio del sentido que les proporcionan las más variadas músicas propias o ajenas. Con la música popular urbana occidental han construido complejas redes de significado particular que mi querido amigo director del siempre recomendable programa de radio Música y Significado (valga la anfibología) no toma en consideración porque estos procesos culturales no se pueden comprender con la misma lógica con la cual se cifra una cadencia perfecta sobre una partitura. Su estudio y comprensión requieren de otros instrumentos y otras actitudes. Por otro lado, esta visión no explica, por ejemplo, porqué hay tan poco interés internacional por la zarzuela, el chotis o el charleston que son tan consonantes como el reggaetón que en nuestros días se canta incluso en croata.
No conozco el caso mongol en profundidad pero sé que en muchos países integrantes del antiguo bloque comunista el rock y otras músicas populares occidentales tuvieron un papel fundamental en la resistencia social y la transformación política de sus regímenes totalitarios. Por otro lado, el koomi o canto difónico no es sino una de muchas manifestaciones de su amplia cultura musical tradicional la cual está dominada por música que se basa en escalas modales (que, por cierto, poseen muchas “consonancias”) que, como cualquier otra música en el planeta, se fueron construyendo a lo largo de períodos históricos muy amplios a través de apropiaciones culturales, invasiones y conquistas, imposiciones y adopciones voluntarias. En el caso de los inuits, su occidentalización musical se remota a los siglos XVI y XVII con los primeros contactos con occidentales y alcanzaron un impacto mucho más pronunciado a partir del siglo XVIII por medio de un proceso muy frecuente de aculturación musical que ser repite en todo el globo en todas las épocas: la instalación de misiones religiosas en los territorios nativos con el objetivo de convertirlos al cristianismo (Krejci 2010, 153-220). Todo ello terminó por erradicar, por ejemplo, sus prácticas de microtonalismo y algunos tipos rítmicos.
Esto me recuerda una charla pública que presencié hace tiempo entre los compositores Roberto Morales (México) y George Crumb (Estados Unidos). El primero suele usar instrumentos de etnias tradicionales mexicanas en sus performances experimentales mientras el segundo es bien conocido por introducir en sus composiciones alusiones a la música de otras culturas. Morales afirmaba que hay un punto de entropía en la comprensión de músicas de otras culturas: nunca podremos entenderlas del todo tal y como lo hacen sus cultores. En cambio, el estadounidense mostraba una implacable y desenfadada convicción de que él no tiene problemas para comprender en todas esas músicas exactamente lo que hay que entender. Son dos actitudes que reflejan modos distintos de concebirse en el mundo; dos formas de entender los límites de la propia cultura y de asumir al Otro.
Identidades imaginadas
En un artículo donde comenta la decisión de Harper-Scott, el recalcitrante sociólogo conservador Frank Furedi defiende que “el intento de asociar la música clásica con el racismo sistémico y la esclavitud no tiene peso intelectual” simplemente porque “la música clásica posee una integridad que se basa en una sensibilidad estética” (el resaltado es mío): ¿se puede esgrimir un argumento más deliciosamente anti-intelectual contra esa perniciosa “ingravidez intelectual” que denuncia? Más adelante, Furedi nos regala una impagable revelación: “la mayoría de sus compositores eran blancos porque esta forma de arte se hizo famosa en Europa” (Furedi 2021).
El humor involuntario anterior se parece a una reflexión que apareció hace algunos años en las páginas de El País: “ser español ya no es lo que era. La respuesta estereotipada —blanco, católico y bajito— es cada vez menos realista”. El periodista consideraba que “España, país emigrante en casi toda su Historia reciente, albergó siempre una sociedad homogénea, poco habituada a lo diferente. Cuando lo diferente llegó, se les identificó sin rodeos: inmigrantes” (Carretero 2016) (el resaltado es mío). Si hacemos caso a lo que dice la nota, podríamos llegar pensar, por ejemplo, que nunca hubo gitanos en la homogénea España. En efecto, el pensamiento colonial invisibiliza la diversidad y multiplicidad para reducirla a una pretendida homogeneidad estereotípica que dota de coherencia los discursos identitarios hegemónicos y hace mucho más fácil de manejar política y simbólicamente la complejidad social. En muchos casos, los inmigrantes son más visibles que los gitanos en España no sólo porque son más, sino porque en ocasiones se mueven más allá de las fronteras simbólicas a las cuales éstos han sido confinados.
La afirmación de que los compositores de la música clásica eran blancos porque eran europeos tiene muchos problemas. En la misma ciudad donde trabajaron Beethoven, Schubert o Brahms, en las mismas calles que recorrieron, en los mismos palacios donde presentaron su música, había servidumbre, empleados y hasta audiencias originarias de otras regiones, culturas, religiones y etnias. Pero este sector de la sociedad no era precisamente el target de esta música ni sus patrocinadores. Como ciertas formas de rock, esta música siempre ha tenido cierta pátina aspiracional: representa aquello que queremos ser. Por otro lado, muchas culturas y grupos étnicos aportaron de diverso modo a la construcción de la cultura de la música de arte occidental. De ellos se importaron instrumentos, ritmos, escalas, melodías, temas, géneros, técnicas de interpretación, etc. Todo se integró y mezcló priorizando marcas de sentido más fuertes que enfatizaron aquellos elementos que representan mejor los arquetipos occidentales en detrimento de la consciencia de esa riqueza multicultural. La música de arte europea es “blanca” no porque sus compositores lo sean, sino porque esa es la subjetividad (o una de varias) que, por diversas razones, eligió colaborar a construir y alimentar.
En los años 1980, Marcel Perés, el investigados y cantante francés nacido en Argelia, es decir, hijo del colonialismo, defendió artísticamente la hipótesis de que gran parte del repertorio litúrgico medieval occidental estaba afectado por ornamentos, improvisaciones y vocalidades provenientes del mediterráneo transcultural que ahora nos remiten a civilizaciones no occidentales. Según él, a lo largo del tiempo, los diferentes concilios y acuerdos en las cúpulas eclesiásticas fueron excluyendo estos elementos es pos de una mejor articulación de arquetipos de occidentalidad. Este proceso se llama blanqueamiento y ocurre en muchas tradiciones musicales. Lo vemos en el crossover de música popular estadounidense de los años cincuenta y sesenta donde una canción exitosa en la escena afroamericana era versionada por un cantante blanco que lo despojaba de la vocalidad y performance de origen afro y la sustituía por otras que se ajustaran mejor mainstream. Lo vemos también en el danzón cubano que en algún momento de su larga historia enfatizó su occidentalidad aumentando el número de violines y citando fragmentos de óperas famosas y en otros resaltó su raíz africana aumentando los instrumentos de percusión y prolongando las secciones improvisatorias y de disfrute corporal.
Los caprichosos procesos de elección de músicas representativas los apreciamos también en la sardana, el baile emblema de Cataluña. La burguesía nacionalista de fines del siglo XIX eligió esta danza en detrimento de otras que también gozaban de mucha popularidad como la jota. Ésta también se bailaba en otras regiones de España mientras que la sardana sólo se hacía en Cataluña. Por ello resultó mejor representante de lo catalán: no por su popularidad sino por su exclusividad (Grangé 2013).
Pero la música clásica también se ocupó de representar la otredad de diferentes modos y con diversos fines. Obras escénicas como Motezuma (1733) de Antonio Vivaldi o Les Indes galantes (1735) de Jean-Philippe Rameau contribuyeron en gran medida a construir el imaginario europeo sobre culturas no occidentales basándose, claro está, en estereotipos y clichés que respondían más a sus necesidades de exotismo que a un deseo verdadero de conocer otras civilizaciones: “La ópera de Vivaldi no sólo fue un eslabón en la larga cadena de dramatizaciones (con frecuencia absurdas) del encuentro entre españoles y aztecas […] fue un eslabón en la larga cadena de apropiación, distorsión e invención sobre el Encuentro y los eventos que lo rodearon” (Restall 2019, 463).
La propia musicología occidental llama a este ejercicio exotización y ha señalado su matriz colonialista y su carácter manipulador de otras culturas a través de la burla, la cosificación o el control simbólico del Otro (Bellman 1998; Taylor 2007; Al-Taee 2017). Algunos ejemplos: las marchas turcas por medio de las cuales, desde tiempos de Lully, la música de arte europea se burla del eterno enemigo pagano. Cuando cantan los musulmanes del harem del El rapto en el serrallo de Mozart, lo hacen en octavas paralelas pues son tan bárbaros que no conocen las sutilezas del contrapunto europeo (Hunter 1998). En general, la ópera y música europea se esmera en representar la “música ‘tosca’ de ellos (quienes quiera que puedan ser ‘ellos’, dependiendo de la época, el contexto o el argumento operístico)” (Bellman 2001, 74).
Para reírse un rato de Wagner, Debussy insertó el tema de Tristán en medio de un animado Cakewalk afroamericano en “Golliwogg’s Cakewalk” del Children’s Corner (1906-1908). De Martelly (2010, 23) nos recuerda que en esa época los burgueses parisinos imitaban grotescamente los pasos del Cakewalk en sus fiestas en un ejercicio en el que los “bailadores franceses intentan mantener el estatus del cuerpo, y particularmente del cuerpo negro, como un ‘objeto’ controlado”. Todo ello cuando Francia era aun potencia colonial. Siguiendo el razonamiento de Lawrence Kramer, podemos afirmar que el francés humilla al alemán tres veces al colocar su Tristán, una de las cumbres más refinadas del arte occidental, en un “contexto primitivo” (Kramer 2004, 113), representado por (1) una música popular que es además (2) estadounidense (tierra salvaje en aquél tiempo) y, para colmo, (3) de origen africano. Mientras nos echamos unas risas con el escarnio wagnericida podríamos preguntarnos por qué diablos nos parece denigrante que algo aparezca junto a la “primitiva” música afroamericana que es la base de la gran parte de música popular que nos ha hecho bailar y enamorarnos durante toda nuestra vida.
Pero esta manipulación musical del otro se dio también al interior de la propia Europa. Se ha escrito mucho sobre la visión exotizante de la ópera Carmen de George Bizet (McClary 1992) y su papel en la construcción de un imaginario orientalista español (Colmeiro 2002). Eero Tarasti observa un gesto colonial cuando se considera a Jean Sibelius un compositor nacionalista finés cuando su estética y técnica musical es completamente germánica (Tarasti 1999) (al parecer también fueron germánicas algunas de sus preferencias políticas en los años treinta… ¡glups!). Para desarrollar su primitivismo musical y representar antiguos ritos paganos rusos, el Stravinsky de Le Sacre du printemps (1913) curiosamente no bebe de su propia tradición ancestral. Para él, eran más eficaces y verosímiles como emblema de lo primitivo las tonadas que extrajo de cancioneros folklóricos lituanos y que llegaron a convertirse en algunas de las melodías más emblemáticas de su obra maestra. En efecto, con mucha frecuencia, en la música de arte europea (como en muchas otras), el exótico, primitivo y bárbaro, siempre es el de al lado.
Pero no es verdad que el eurocentrismo concierna a toda Europa. Consideremos algunas regiones europeas con ricas y complejas culturas musicales: Bulgaria, Rumanía, Croacia; Serbia, Malta, Portugal, Grecia, Lituania, Letonia o Estonia, etc. ¿Cuántas sinfonías o cuartetos de cuerda escritos en el siglo XIX en alguno de estos países somos capaces de mencionar? El eurocentrismo no se refiere a una imaginada Europa homogénea como se suele pensar. Dentro del continente hay asimetrías, poderes y prejuicios que se articulan de manera desigual. En Europa hay países más europeos que otros: la episteme colonial europea también aplica al interior del continente. Pero esta pulsión de retratar, ridiculizar o exotizar al Otro, ¿es exclusiva de la música de arte europea? Y en caso de que no sea la única, ¿otras músicas lo hacen también desde la matriz de penseamiento del eurocentrismo?
Decolonialidad
¿Qué hacemos entonces ante tantos coqueteos de la música clásica con el pensamiento colonialista?; ¿Nos deshacemos de ella como parecen querer los “dogmáticos” de los que se queja J. P. E. Harper-Scott; o seguimos el ejemplo de este último y abandonamos el barco? ¿Y si mejor ponemos sobre la mesa estos sesgos y comenzamos a analizarlos y discutirlos con la altura intelectual que se supone que para eso nos pagan? Los estudios decoloniales representados por la producción de autores como Enrique Dussel (2016), Walter Mignolo (2003), Ramón Grosfoguel (Castro-Gómez y Grosfoguel 2007) o Boaventura de Sousa Santos (2010) llevan varios años animando a la construcción de epistemes alternativas productoras de conocimientos más variados y aliviados de exceso de perspectiva eurocéntrica.
Son muchos los aportes de estos autores que, por cierto, todos son iberoamericanos pero, con la excepción de Dussel, todos son o han sido empleados en universidades estadounidenses. Es verdad que también hay aspectos de su discurso que me parecen dignos de discusión. Entre éstos se encuentra su frecuente reduccionismo y simplificación de la historia; su pulsión homogeneizadora de la cultura europea y del eurocentrismo (que como vimos es más complejo y desigual); cierto esencialismo de Otredad como si nacer en Buenos Aires o Guayaquil nos convirtiera automáticamente en el Otro o la omisión de que algunos de los aspectos más traumáticos de lo que suelen llamar el “desgarro colonial” provienen no de la condenable barbarie sufrida en determinada época sino de posteriores discursos de identidad nacional creados y promovidos durante el período formativo de las nacientes repúblicas latinoamericanas.
Recientemente se perciben ecos de este pensamiento entre los profesionales de la educación musical. También aquí hay aportes muy variados y algunos aspectos discutibles. Su atractivo mayor, me parece, es su deseo de inseminar realidad social y una episteme situada en sus prácticas docentes: hay saberes musicales que poseen nuestros entornos y estudiantes pero que se desperdician o aniquilan en función de valores colonizantes (véase las videoconferencias SACCoM Argentina 2020a; 2020b).
¿Someter el canon de la música de arte europea al escrutinio desde estas perspectivas significa abolir de la faz de la tierra a Beethoven o Brahms como parece temer Harper-Scott? No lo creo. Pero para aportar algunas ideas a este respecto es necesario primero reflexionar un poco sobre otro elemento de la ecuación introducida por el ex-académico británico: el canon de la música de arte occidental. Abordaré este punto en la siguiente entrega. Por lo pronto permítaseme explicitar el movimiento argumental que he intentado introducir en este pequeño artículo: he complejizado el argumento de que la música de arte europea padece de colonialismo sólo porque surge dentro y para una sociedad en plena expansión colonial o porque alguna vez Wagner escribió un libelo contra los artistas judíos. La colonialidad de la música clásica radica en un eurocentrismo contumaz que la ha acompañado a lo largo de los años y cuyo discurso sigue vigente y postula principios nuevos dentro de esa matriz de pensamiento. Varios de estos valores se pueden percibir también en otras músicas. Decolonizar la música clásica no consiste en deshacernos de Beethoven y Wagner sino de algo mucho más difícil…. m u c h o m á s d i f í c i l (disculpen la palilogia): consiste en hacer conscientes a sus defensores de estos ideologemas tácitos y convencerlos de que por el propio bien de este género musical y de quienes lo amamos y trabajamos para él, es indispensable reflexionar críticamente sobre ellos analizándolos comparativamente con los que padecen otros géneros musicales tan importantes y hermosos como éste.
Nos vemos en la siguiente entrega.
Barcelona, Noviembre de 2021
Referencias
Al-Taee, Nasser. 2017. Representations of the Orient in Western Music: Violence and Sensuality. London: Routledge.
Bellman, Jonathan, ed. 1998. The Exotic In Western Music. Boston: Northeastern University Press.
____. 2001. «Magiares, turcos, el sitio de Viena, y el estilo turco». Quodlibet: revista de especialización musical, n.o 21: 62-76.
Bourdieu, Pierre. 2006. La distinción: criterio y bases sociales del gusto. Buenos Aires: Taurus.
Carretero, Nacho. 2016. «Yo también soy español». El País, 18 de septiembre de 2016, sec. Política. https://elpais.com/politica/2016/09/13/actualidad/1473758176_296143.html.
Castro-Gómez, Santiago, y Ramón Grosfoguel, eds. 2007. El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Universidad Central.
Colmeiro, José F. 2002. «Exorcising Exoticism: “Carmen” and the Construction of Oriental Spain». Comparative Literature 54 (2): 127-44. https://doi.org/10.2307/4122479.
De Sousa Santos, Boaventura. 2010. Descolonizar el saber, reinventar el poder. Trilce.
Dussel, Enrique. 2016. Filosofías del sur: descolonización y transmoderindad. Akal.
Fernández Mosquera, Luis. 2020. «Luis Ángel De Benito: “La Vida Musical Enriquece La Capacidad De Una Nación”». Filosofía&Co. 1 de julio de 2020. https://www.filco.es/luis-angel-de-benito-musica-enriquece-capacidad-nacion/.
Furedi, Frank. 2021. «Cancelling classical music». Spiked. 20 de septiembre de 2021. https://www.spiked-online.com/2021/09/20/cancelling-classical-music/.
Giddens, Anthony. 1984. La constitución de la sociedad. Bases para una teoría de la acción. Buenos Aires: Amorrortu.
Grangé, Mireia. 2013. «La jota a la Ribera d’Ebre». Canemàs: revista de pensament associatiu, n.o 5: 122-31.
Greenberg, David M., Simon Baron-Cohen, David J. Stillwell, Michal Kosinski, y Peter J. Rentfrow. 2015. «Musical preferences are linked to cognitive styles». Plos One 10 (7). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0131151.
Harper-Scott, J. P. E. 2021. «Why I Left Academia». J. P. E. Harper-Scott (blog). 14 de septiembre de 2021. https://jpehs.co.uk/why-i-left-academia/ .
Hunter, Mary. 1998. «The “Alla Turca” Style in the Late Eighteenth Century: Race and Gender in the Symphony and the Seraglio». En The Exotic In Western Music, editado por Jonathan Bellman, 43-73. Boston.
Kramer, Lawrence. 2004. Opera and modern culture: Wagner and Strauss. Berkeley: University of California Press.
Krejci, Paul R. 2010. «Skin drums, squeeze boxes, fiddles and phonographs: Musical interaction in the western Arctic, late 18 th through early 20 th centuries». Tesis doctoral, University of Alaska Fairbanks.
Levitin, Daniel. 2008. Tu cerebro y la música. Barcelona: RBA.
Martelly, Elizabeth de. 2010. «Signification, Objectification, and the Mimetic Uncanny in Claude Debussy’s» Golliwog’s Cakewalk»». Current Musicology 90: 7-34.
McClary, Susan. 1992. Carmen. Cambridge University Press.
Mignolo, Walter D. 2003. Historias locales/diseños globales: colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo. Akal.
Rentfrow, Peter J., y Samuel D. Gosling. 2003. «The do re mi’s of everyday life: the structure and personality correlates of music preferences.» Journal of Personality and Social Psychology 84 (6): 1236-56. https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.6.1236.
Restall, Matthew. 2019. Cuando Moctezuma conoció a Cortés. Taurus.
Revilla Gútiez, Sara. 2011. «Música e Identidad. Adaptación de un modelo teórico». Cuadernos de Etnomusicología 1: 5-28.
SACCoM Argentina. 2020a. Colonialidad del saber en la experiencia musical. Parte I. YouTube. Ciclo de conversatorios 2020. https://www.youtube.com/watch?v=lI1FFAt45io.
____. 2020b. Colonialidad del saber en la experiencia musical. Parte II. YouTube. Ciclo de conversatorios 2020. https://www.youtube.com/watch?v=kfPVyzL1Ttk.
Taylor, Timothy D. 2007. Beyond Exoticism: Western Music and the World. Duke University Press.
Cómo citar este artículo:
Chicago:
López-Cano, Rubén. 2021. «Decolonizar el Canon en la Música Clásica (1/2)». Sonus Litterarum 2 (noviembre). https://sonuslitterarum.mx/decolonizar-el-canon-en-la-musica-clasica-i/.
APA:
López-Cano, R. (2021). Decolonizar el Canon en la Música Clásica (1/2). Sonus Litterarum, 2. https://sonuslitterarum.mx/decolonizar-el-canon-en-la-musica-clasica-i/