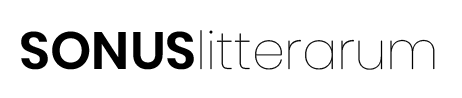Llegué por primera vez a la Escuela Superior de Música cuando aún se encontraba en la calle de Fernández Leal, en Coyoacán. Tenía apenas doce años y venía a presentar mi examen de ingreso a la carrera de composición. Mi maestro de piano particular, Eduardo Arzate —quien había estudiado en Moscú— me había recomendado tomar clases con su excompañero de estudios en la capital rusa, Horacio Uribe.
Semanas antes del examen, asistí a un concierto de la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, cuando aún tenían su cede en el auditorio del Conservatorio Nacional de Música. Se interpretó su obra Horizontes, la obra con la que Horacio Uribe había culminado sus estudios de composición en el Conservatorio Chaikovsky. Recuerdo con claridad el impacto que me causó: una pieza misteriosa, con toques impresionistas, sugerente e hipnótica. Cuando terminó, el público aplaudió con calidez y entusiasmo. Horacio se levantó para recibir los aplausos. Desde mi butaca acompañado de mi padre, vi su figura, pero estaba demasiado lejos para distinguir su rostro.
Volviendo al día del examen: tenía la instrucción de presentarme con él. Horacio estaba interesado en escucharme según me comentó Eduardo. Llevaba preparada mi primera composición, que tocaría de memoria al piano para él. Me formé con otros alumnos que también aspiraban a ingresar a los estudios composición. De pronto, vi salir a un maestro. Pensé: “Ese debe ser él. Ese es Horacio Uribe”. Me disponía a caminar hacia él cuando una voz me llamó desde otro salón:
—¡Hey! Adelante, pasa.
Me detuve en seco. Pensé con angustia: “¡No! Yo quiero hacer mi examen con Horacio. Quiero que ÉL me escuche, y si paso la prueba, que sea él quien me acompañe como maestro”. Pero ya era tarde para escapar. No supe cómo evitarlo. Obedecí resignado y entré al aula.
Adentro, el maestro me pidió mi nombre, me miró con una mezcla de simpatía y curiosidad, y con un tono serio y solemne, que aún conservo intacto en la memoria, se presentó:—Mucho gusto, Aurés. Soy Horacio Uribe.
Sentí un alivio inmediato. El maestro que me había “pescado” de la fila en el último momento, antes de dirigirme a un destino incierto, era justo él. ¿Destino? ¿Casualidad?
Antes de tocar, recuerdo perfectamente que él se tomó la cabeza entre las manos, los codos apoyados en las rodillas. Ese gesto me descolocó; por un instante creí que había causado una mala impresión, o que simplemente estaba exhausto tras una jornada de audiciones interminables, resignado a otro momento de tortura musical.
Reprimí mis pensamientos, cerré los ojos un instante, y toqué con convicción, con esa fe ciega que sólo se tiene al principio, cuando no hay nada que perder y todo por decir. Al terminar, levantó la mirada con un gesto que me pareció de aprobación. Sin palabras, me indicó la segunda parte: improvisar a partir de un breve motivo que me dio en el momento. Luego, se levantó y salió del aula, dejándome a solas con el fragmento. Al volver, toqué lo que había practicad por unos minutos y lo me vino al instante. Me despidió con amabilidad, y semanas después supe que había sido aceptado. Él sería mi maestro de composición.
A partir de entonces, nació una relación que iría mucho más allá de la pedagogía: una amistad que me acompañaría toda su vida.
Durante tres años fui su alumno.

Tras un primer año en el que dejé entrever mi naturaleza creativa escribiendo una obra intensa para dos pianos, Ahriman, espíritu atormentador —mi primera obra escrita—, y gracias a la ayuda generosa de quien más tarde sería también mi maestra, Georgina Derbez, a quien conocí por medio del propio Horacio, logré llevarla al papel. En aquel momento, mis recursos técnicos aún eran limitados, y no sabía cómo lidiar con la brecha entre lo que imaginaba y lo que era capaz de escribir.
Estaba entrando de lleno en la adolescencia, y con ella llegaron también las tormentas interiores que a él le tocó atravesar conmigo. En mi segundo año, entré en un periodo de crisis: la llama que hasta entonces me había impulsado a crear pareció tambalearse, como si estuviera a punto de extinguirse.
Y, sin embargo, fue en gran medida gracias a Horacio que eso no ocurrió. Había en sus palabras un raro equilibrio entre claridad crítica y respeto profundo por el proceso interior del otro. No siempre ofrecía respuestas, pero sabía sugerir caminos, señalar con delicadeza puntos de fuga, posibilidades. Y eso —en los momentos oscuros, en los pasillos inciertos de la creación— era más que suficiente.
Contar con esa fe suya, silenciosa pero firme, fue invaluable. Porque no se trataba sólo de enseñarme composición: me estaba enseñando a sostenerme en medio de mis propias dudas. Y eso, a esa edad, lo era todo.
La Escuela Superior de Música cometió entonces un error irreparable: dejarlo ir. Una cuestión burocrática —una injusticia flagrante relacionada con el apoyo a una beca para realizar una residencia en el Banff Centre— sirvió de pretexto para que espíritus mezquinos encontraran justificación a una decisión tan lamentable. Así, con una ligereza difícil de perdonar, la institución perdió a uno de sus maestros más valiosos.
Pero yo no lo perdí. Continué tomando clases privadas con él durante un tiempo, probablemente hasta que partió a enseñar en Morelia. Sabía que ese vínculo, esa guía, no podía ni debía romperse por decisiones ajenas al verdadero valor de su enseñanza.
Algo que siempre me fascinó de Horacio fue su capacidad para equilibrar un conocimiento riguroso de la teoría musical con una intuición aguda y flexible. Esa rara combinación —entre solidez intelectual y sensibilidad espontánea— constituía, sin duda, una de las claves de su forma única de enseñar y de concebir la música.
Este fue, sin duda, un periodo particularmente fructífero en la carrera de Horacio. Durante esos años, recibió múltiples comisiones, sus obras fueron grabadas y estrenadas en conciertos importantes, y su nombre empezó a resonar con fuerza en los círculos musicales. Probablemente, podría considerarse como su momento de gloria, el punto culminante en que su talento, reconocimiento y proyección artística convergieron de manera tangible.
Mi experiencia con él como maestro puede resumirse en una pasión profunda y genuina por la enseñanza, una vocación que iba mucho más allá de la transmisión de conocimientos. En cada clase se percibía un compromiso real, no solo con la música, sino con el proceso personal de cada alumno. Era exigente, sí, pero su exigencia no nacía de la dureza ni del ego, sino del deseo sincero de que uno pudiera superarse, afinar su pensamiento, profundizar en su propio lenguaje. Jamás imponía una forma única de pensar ni de componer; más bien, abría el espacio para que cada quien pudiera encontrar su camino con libertad, sin miedo a equivocarse.
También poseía una rara habilidad para adaptarse a los intereses musicales más diversos, sin prejuicios ni jerarquías. Podía pasar de analizar una obra de tradición tonal a discutir una pieza experimental con la misma apertura, con la misma agudeza y entusiasmo. No se trataba de moldear al alumno según una estética determinada, sino de acompañarlo en la construcción de una voz propia, genuina. Trabajar con él era sentirse visto, escuchado, tomado en serio. Y en ese vínculo de confianza, tan poco frecuente, se gestaba algo muy valioso: el deseo de seguir creando, de seguir buscando, de seguir aprendiendo.
Creo que el hecho de haber sido un ejecutante tan dotado le daba también una perspectiva más humana, más empática, sobre la creación. No hablaba desde una torre teórica ni desde un lugar de superioridad académica, sino desde la experiencia vivida del hacer musical. Quizá esa vivencia directa del acto musical lo volvía especialmente sensible a las dificultades —y también a los logros íntimos— que atraviesa quien compone. Por eso, sus observaciones no eran meros juicios, sino gestos de acompañamiento, de diálogo.
Como intérprete, comprendía que detrás de cada decisión creativa hay una búsqueda personal, a veces incierta, a veces contradictoria, pero siempre legítima. Y desde ese lugar de entendimiento profundo, sabía ofrecer comentarios que no corregían desde la autoridad, sino que orientaban desde la escucha. Tal vez por eso, sus clases eran tan estimulantes: porque uno se sentía comprendido no solo como alumno, sino como músico en formación, como ser humano en proceso de construir su voz.
Siempre salía de sus clases con deseos renovados de seguir componiendo —no lo contrario, como tristemente ocurre con ciertos maestros tiránicos, cuya rigidez o desprecio por la sensibilidad ajena terminan por minar la confianza y apagar el impulso creativo. Con Horacio, era exactamente al revés: cada encuentro era una chispa, una invitación a explorar más, a afinar la propia intuición, a asumir riesgos musicales con libertad. No importaba en qué punto del proceso uno se encontrara; él lograba transformar incluso el bloqueo o la duda en materia fértil para la creación.
Sus clases estaban impregnadas de entusiasmo, de una curiosidad auténtica por lo que uno traía, y de algo muy raro en la enseñanza artística: la capacidad de ponerse en los zapatos del alumno, de habitar su imaginario sin prejuicios, con una apertura que nunca era condescendiente. Escuchaba de verdad —no solo las obras, sino también las preguntas detrás de ellas, los silencios, las búsquedas a medio articular— y desde ahí ofrecía sus observaciones, siempre con respeto, con inteligencia, y con una delicadeza que nacía de la empatía. Eso es un don especial, y Horacio lo tenía.
Las charlas que se generaban con él sobre música, inevitablemente, terminaban por tocar la vida. Porque para él, componer no era una actividad aislada del mundo, sino un modo de estar en él, de interrogarlo, de darle forma a lo invisible. En su presencia, uno sentía que lo musical y lo humano eran inseparables.
Y si tuviera que resumir su pedagogía con una sola frase, creo que esta de Henri Frédéric Amiel lo hace con precisión:
“Saber cómo sugerir es el arte de la enseñanza.”
Nada lo describe mejor.
Cuando presenté mi examen de titulación, invité a Horacio a formar parte del jurado. No podía faltar. Que estuviera ahí significaba mucho más que una validación académica: era la confirmación de un lazo afectivo y artístico. Su presencia cerraba un ciclo importante, y para mí, era también un acto de reconocimiento y gratitud hacia él.
Después de varios años sin vernos, regresé a México a finales de mayo de este año, para asistir a la ejecución de una obra mía con la OFUNAM, y ahí estaba él. No me lo esperaba y me emocionó profundamente verlo ahí, presente y atento. Qué fortuna la mía encontrarlo nuevamente, justo unas semanas antes de su lamentable partida, que nadie nos esperábamos.
Aunque lo vi con signos de debilidad, su espíritu seguía tan vivo como siempre: imaginando proyectos, compartiendo ideas, hablando con esa chispa única que lo caracterizaba. Apasionado, honesto hasta el extremo, sin filtro —la prudencia no era lo suyo—, y con un corazón enorme, frágil, generoso.
Le agradezco profundamente que nunca dejara de confiar en mí. Que incluso en momentos de duda, me alentara con firmeza a no abandonar el camino de la composición, aquel que inicié precisamente con él.
Espero de corazón que su música vuelva a sonar cómo lo hizo y cada vez con más frecuencia, en nuestras salas de concierto. Porque lo merece. Porque su obra, como él, es profundamente humana, intensa, libre.
Descansa en paz, querido Horacio. Qué dicha la mía haber podido despedirme de ti.