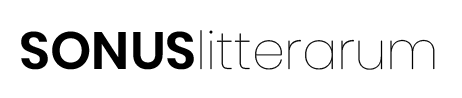Nacho Helguera murió en 2003, hace ya veinte años. Poeta, escritor, crítico, melómano, periodista, editor de la Revista Pauta. Sonus Litterarum le rinde un homenaje a un amigo querido, gran promotor de la música de concierto con una selección de textos en torno a él y, por supuesto, de él mismo.
Luis Ignacio Helguera, in memoriam
En El pez en el agua, en un memorable capítulo sobre los talentos desperdiciados de la cultura del Perú, Vargas Llosa narra el sino de un grupo de amigos y contemporáneos, especialmente dotado para las artes y las ciencias, que se pierde en destinos trágicos, vidas truncas, trayectorias rotas. No puede ser otro el epitafio de Luis Ignacio Helguera (México, 1962-2003): premio al mérito académico en sus estudios de filosofía y licenciado con los máximos honores con una tesis sobre Heiddegger que, en opinión de sus maestros, es una precoz obra maestra; sus derroteros intelectuales lo llevaron a practicar el ensayo literario, la crítica musical (hasta convertirse en uno de los mejores comentaristas musicales del país, como atestigua su libro El atril del melómano), el aforismo (recogidos en el libro Ígneos), el cuento (cuyo título más emblemático y representativo es El cara de niño) y la poesía (con libros tan significativos para su generación como Traspatio y Murciélago al mediodía).
Quizá la línea secreta que une toda su obra de creación sea la concisión y la permutabilidad de los géneros: sus aforismos tienen la elegante economía de medios de sus poemas: “Ni sí, ni no, ni ni”; “El velorio es una fiesta sin anfitrión”; “La lluvia es de ayer: cuando llueve, está lloviendo en patios de ayer. Por eso cuando llueve, miramos melancólicos por la ventana”; “El mar: única monotonía que no cansa”; “Soñé que no podía dormir, y que al fin me dormía y soñaba que no podía dormir. Desperté exhausto”. Sus poemas son también pequeños relatos en prosa, con la inteligencia-bisturí de sus aforismos: Helguera fue un poeta del instante, de lo cotidiano vuelto trascendente a fuerza de decantación y sutileza; sus cuentos, de aliento contenido, son historias redondas, breves, a caballo entre la fábula y el aforismo largo, siempre con alguna paradoja o giro irónico como secreto motor narrativo, cuentos que son pequeñas minucias astronómicas perfectamente observadas. Helguera unía un sentido de respeto artesanal por la palabra escrita con una agudísima inteligencia para encontrar nuevos vinos en odres viejos, a la manera de sus maestros y/o modelos: Rossi, Monterroso, Morábito…
Además, fue también editor, primero como redactor de Vuelta y luego como jefe de redacción de la revista musical Pauta, de su amigo y mentor Mario Lavista. Por si fuera poco, su antología del poema en prosa publicada por el Fondo de Cultura Económica es de obligada consulta y una buena forma de acercarse a sus afinidades electivas, abiertas y secretas.
Por ello, al dolor y la impotencia de la muerte de un amigo se añade la sensación de pérdida enorme para nuestra cultura. Destino trágico, vida trunca, trayectoria rota. Con el ego del artista que escenifica su suicidio “atado al potro del alcohol” delante de sus amigos, que lloran en silencio su ruina diaria mientras se resignan a acompañarlo una vez más, después de agotados todos los recursos de la cordura, a tomar una última copa que nunca es una ni última, Nacho vivió absurdamente insatisfecho, pese a tenerlo todo: talento, inteligencia, una mujer y una hija bellísimas y extraordinarias, buenos y leales amigos, una familia central en la cultura mexicana como apoyo y una serie infinita de pasiones que pueden acompañar una vida de por vida. Pero sus fantasmas internos tenían prisa y otros planes.
La verdadera pasión que regía su vida era el ajedrez. No sólo como el excelente jugador que era, imaginativo y audaz —uno de los grandes jugadores mexicanos en el uso de los peones y experto donde los haya en la defensa francesa (que simula una taimada contención en el bando negro para luego contraatacar con furia sobre las desprevenidas piezas blancas)—, sino porque le fascinaban el ajedrez y su cultura, el ajedrez como metáfora del mundo. Por ello no sólo hablaba del asunto con Juan José Arreola, al que le hizo una célebre entrevista, o con su tío Eduardo Lizalde, o recitaba de memoria los sonetos de Borges, o analizaba al detalle La defensa de Nabokov, sino que tenía toda una colección de frases célebres sobre el ajedrez y un interminable catálogo de dichos populares. Llegó incluso a estudiar la vida y la obra de Carlos Torre, el jugador yucateco que derrotó a Murphy y Lasker e hizo tablas con Capablanca y que, sin duda, es uno de los grandes de todos los tiempos, pese a que su meteórica carrera se interrumpió apenas empezada por una enfermedad mental. Nacho conocía de memoria partidas enteras de Torre y fue el primero que me descubrió el célebre encuentro contra Dupré, en donde el genio yucateco obliga al rey rival, jugada tras jugada, a “suicidarse” delante de sus peones, como magnetizado por las piezas enemigas. La partida pasó a la historia del ajedrez como una de las más bellas de todos los tiempos, inmortalizada con el título de “El rey encantado”.
Por ello jugar con Helguera era una delicia: por ser un rival temido y casi siempre victorioso, pero también porque el juego en sí se convertía en un diálogo, antes, durante y después, sobre la cultura del ajedrez y sus metáforas. Y por extensión, sobre todo lo demás que nos unía: la literatura, la pasión dolida por la ciudad de México, la música.
Nacho era el líder de una tertulia de ajedrez que acabó convertida en una pequeña institución semanal para sus integrantes. La mañana de los sábados, en la cafetería de la librería Gandhi, con el novelista Daniel Sada, con el pintor Gustavo Aceves, con el asesino del gambito Alberto MacLane, con el historiador y editor del Instituto Mora Hugo Vargas, con el narrador Armando Alanís, y luego los jueves por la noche, en un sistema de casa rotativa, al que luego se sumarían el poeta Luigi Amara y Jorgito Hernández, nos reuníamos a imaginar conjuras y celadas en nuestro universo-tablero de 64 escaques e infinitas posibilidades. Con la puntualidad que rige las pasiones genuinas e innecesarias, nos reuníamos a jugar y Nacho era el centro indiscutible de aquellos aquelarres, en donde nunca faltaron los excesos, dentro y fuera del tablero; competitivo, festivo, desbordado, su performance era insustituible. Incluso esa pasión nos hizo competir en el abierto por equipos de la primera fuerza de México, en un memorable viaje a Tlaxcala en donde nuestro equipo, titulado modestamente Nabokov, compuesto por Aceves, Alanís, MacLane, Helguera y quien esto escribe, logró un meritorio cuarto lugar nacional.
Con Nacho jugué en los escenarios y las circunstancias más dispares: desde los bucólicos jardines del hotel San Miguel Regla de Guanajuato, cuando coincidimos en un Festival Cervantino, hasta el insólito torneo que protagonizamos en un table-dance, para pasmo y angustia de las bailarinas que no entendían como unos “varoncitos” podían concentrarse en las “fichas” y el tablero y despreciar, cierto que sólo por turnos, sus alegres contorsiones en el escenario.
Estas líneas no pretenden ser una valoración objetiva de un autor y una personalidad cultural: son sólo el veloz retrato de un amigo entrañable, genial y atormentado, al que el polvo del destino se llevó a urdir jaques mates a otros demonios.
Ricardo Cayuela Gally
Publicado en Letras Libres el 30 de junio de 2003
Por fortuna, o al menos que yo no lo sepa, no existen sectas ni sórdidos clubes que le rindan culto a uno de los autores más expansivos, temperamentales, exquisitos y a la vez endiablados de la literatura mexicana, Luis Ignacio Helguera, parte de una selecta camada que cruzó con calma y persistencia las décadas de los años ochenta y noventa del siglo pasado, además de dejar una marca indeleble —al menos para un puñado de disgregados lectores y amigos de Nacho— en el siglo siguiente, el XXI, en el cual la muerte le llegó cuando dicho siglo apenas empezaba y que, sin embargo, gracias a un par de oportunos, casi accidentales, rescates editoriales, quienes lo tratamos podemos seguir cerca de él, y podemos también extrañarlo a muerte. Lo diré con una cursilería que Nacho no me perdonaría y gracias a la cual me arrojaría uno de esos insultos decimonónicos que se guardaba bajo la manga del saco, el siempre infaltable saco. Luego les hablo de la corbata.

Digo esto para diferenciarlo de otros casos, pues no faltan en el norte de México —se sabe que el gran Norte es otro país y que sus habitantes se creen los Masters of the Mexican Universe, sea porque pueden beber toneles de cervezas, sea porque viven al límite y, por lo tanto, escriben temerariamente, por no decir que sus ejecutivos financieros se jactan de ser más productivos que, así me lo dijo un altísimo ejecutivo de un banco que lleva el Norte en su nombre, ay, esa bola de indios del Altiplano, inshis huevones, por eso no prosperan, remató en mi jeta el genio de las finanzas.
Así que, a diferencia de cierta leyenda urbana respecto a Nacho, es de agradecer que no hayan surgido bandas de rancheros aspirantes a poetas calzando obligada bota vaquera, luciendo vulgares hebillas, masticando beefy jerk mientras un pobretón crew armado con un par de cámaras intenta hacer un documental de bajo presupuesto, a la búsqueda del poeta ranchero que un día fue consentido por Octavio Paz, y otro día me robó una muy estrafalaria e innencontrable biografía literaria de John Keats escrita por un jovencísimo Cortázar.
Hablo de la leyenda de un poeta vaquero, desdentado y muy peleador que incluso sirvió de tema para una mediocre y oportunista novela, evidentemente destinada a los saldos, firmada por el más oportunista y menos pudoroso de los ideólogos de la 4T (ideólogos por llamarles de alguna manera, yo creo que se trata más bien de energúmenos que no vivieron a plenitud su adolescencia: les faltó ir a más fiestas, ligar más, drogarse más).
Tengo poco que agregar a lo escrito y publicado en Letras Libres, junio de 2003, con afecto, entraña, y hasta cierto enojo justificado por Ricardo Cayuela Gally ante las oportunidades perdidas que, a su prematura muerte, Nacho se llevó consigo: su matrimonio con una mujer inteligente y bella, la hija de ambos, prometedoras labores literarias y editoriales, gestas ajedrecísticas de niveles mayores, convivencias varias en tertulias, ánimos y actitudes ante la vida, la literatura, la música, el whiskey, que en Nacho confluían como fuerzas de la naturaleza, pero que —quizá siguiendo a Alejandro Rossi, con quien mantuvo una relación más bien equidistante, es mera conjetura—, jamás encerró en cajones incomunicables ni levantó diques artificiales entre la miríada de los principales intereses de su vida. Todo convergía: sin vida no había literatura, sin literatura no había vida, sin música ni pensamiento, no había ni vida ni literatura ni nada.
Nacho era, a no dudarlo, un dandy, con coordenadas ubicables en la Gran Bretaña, adicto in extremis a los ensayistas ingleses del siglo XVIII y al whiskey; poquísimas veces lo vi ataviado sin saco ni corbata, en esta tierra en la que la gente no sabe vestirse con el mínimo decoro: ahí van los escritores, jóvenes o vejestorios, portando las mismas playeritas y tenis que usan sus hijos, por no hablar de la aberrante barbita de candado.
Nacho, sus corbatas, sus chalecos abotonados, sus sacos, el delgado y apenas premeditado mechón de pelo que le cubría la frente y nariz. Nada había de “decandentismo”, ese tema ombliguero de ciertos autores y dizque historiadores mexicanos de las postrimerías del siglo XX.

Toda esa parafernalia suya, muy oxoniense, aparecía de pronto, bamboleándose de una mano a la manera del contrapunto bachiano, cuando se le veía portar una percudida bolsa de supermercado, de Sumesa o Aurrera: eran esos años, en esas bolsas de plástico Nacho cargaba bártulos diversos: una botella de whiskey, cervezas, algún tinto decoroso, un par de libros, varios ejemplares de la última edición de la revista Pauta, de la cual era secretario de redacción al amparo de Mario Lavista, LPs y casetes de los compositores que tendríamos que escuchar en nuestras reuniones si es que, todos éramos unos niños, lográbamos la hazaña de no retornar al nido familiar antes del amanecer.
Cuando digo reuniones me refiero a lo que, allá por 1993 o 1994, la memoria es un campo cubierto de neblina, llamábamos el “taller literario”.
Se sabe que las historias no arrancan de súbito.
Harto de mis nauseabundas clases de ciencia política y economía en El sacrosanto Colegio de México, un día, a saber cómo, me enteré que en la casona cultural de la UNAM, o como se llame, en la colonia Roma, Nacho, de quien yo no sabía absolutamente nada, impartía en la muy digna casa porfiriana propiedad de la Universidad Nacional, hoy seguro es una ruina, una serie de lecturas, o “lectures”, acerca del ensayo literario, en otras palabras: del ensayo literario inglés.
Habíamos dos que tres cabrones que sí agarrábamos la onda, pero no faltaron las intervenciones, en especial de un historiador profesional, quizá aspirante al doctorado, que exigía le enseñaran, a esas alturas, como redactar la frase inodora e incolora, dónde demonios meter y con qué formatos los pies de página sobre los cuales se sostenía el vacío de sus ideas (estoy siendo generoso). Pobre Nacho, tuvo que lidiar con un zoquete incapaz de diferenciar a Salvador Novo con el más pobretón tesista de doctorado. Hoy el muy perfectamente afeitado y docto historiador, rostro recubierto de crema hidratante, es parte de las huestes propagandísticas de la 4T y sus obtusas clientelas.
Asistía también la hoy Senadora por la República y recién condecorada Maestra Efigenia Martínez. La Maestra, tan veterana y dinosáurica como hoy, abrió dos veces el pico para graznar algo incomprensible, y jamás regresó. En definitiva, el grupo reunido por Luis Ignacio Helguera parecía más bien una variopinta congregación de seres provenientes de varios planetas.
Los detalles más idiotas se fijan en la memoria y lo importante se desvanece, como la neblina matutina de los montes.
Al punto, que se hace tarde: después de esos encuentros en torno al ensayo inglés, donde por primera vez leí a Charles Lamb como se debe, una quinteta impar de chicos y chicas decidimos pedirle a Nacho Helguera que nos impartiera un taller de escritura. Cuento, ensayo, aforismo, fragmentos sueltos, prohibida la novela, fue el común acuerdo.
Fue el primero y último taller literario al que asistí en mi vida, y no por malo o de cuestionables resultados. Al contrario, lo mejor vino por la vía indirecta de las fastuosas artes de la convivencia, la conversación, la música, el baile, y el trasiego de alcohol, jamás por la tediosa lectura y crítica grupal de nuestros bodrios.
Lo cierto es que para la tercera o cuarta sesión, nuestra sede era el departamento de nuestro bendito anfitrión, Alberto MacLean, editor y ajedrecista de terror, en los edificios de Alberto Pani en Avenida Coyoacán. Las sesiones iniciaban con —los que supongo tediosos interrogatorios a Nacho— acerca de su mítico trabajo en la Redacción de Vuelta, de su trato con Octavio Paz en la revista: cómo era, buena onda, regañón severo… a los pocos minutos nos mandaba a la chingada, se servía un trago y preguntaba: ¿quién entre ustedes no ha escuchado el concierto de Haydn para clavecín y orquesta en Re? Aquí lo traigo, en mi bolsa del súper. O ya jodidos, escuchemos El mar, de Debussy.
A las pocas semanas, nuestro salón literario se había metamorfoseado gracias al trasiego de alcoholes varios, las conversaciones altisonantes, los chismes, las discusiones sobre autores que había que leer sí o sí, autores de los cuales había que huir como de la peste bubónica, la obligatoriedad de poner atención, al menos un poco de atención, a los más excelsos compositores de música clásica y la escucha de los mismos siempre a recomendación de Nacho, hasta acabar en bailes rituales en los que Luis Ignacio Helguera demostraba extravagantes pero eficaces movimientos de hombros y caderas para danzar arriesgados mambos capaces de dislocar huesos y articulaciones.
Esos fueron los años en que lo trate más, seguidos de la temporada en que coincidimos en La Jornada Semanal dirigida por nuestro amigo común Juan Villoro y de su capitán al frente de la redacción, Ricardo Cayuela, y otros años más con el mismo Ricardo piloteando la entonces novedosa y muy briosa barca de la revista Letras Libres.
Voy a sonar pedante, que me fusilen, pero voy a traer a cuento, tropicalizada, aquella frase de Francis Scott Fitzgerald: no hay segundos actos en la vida americana (entiéndase, tampoco en la mexicana: de hecho en ésta lo común es no llegar siquiera a la conclusión del primer acto).
La segunda mitad de los noventa y principios de los 2000 fueron, en general, muy buenos años, aunque tampoco tan buenos. Tal parecía que no habría segundos actos en la vida de casi ninguno de nosotros.
Luis Ignacio Helguera destacaba, para antes del fin del milenio, como uno de esos escritores “raros” en que la crítica encajonaba a quien no estuviera escribiendo novelas de aventuras, pasiones, gestas épicas, intelectuales y artísticas de eso que todavía algunos llaman de “largo aliento”, como si un aforismo de Nicolás Gómez Dávila no pudiese encapsular el mundo de mendicidades de un Balzac. Para finales de los años noventa, era ya tan sobada la etiqueta del “raro”, que en un ensayito ejemplar Nacho escribió:
Mi inclinación por los raros era (es) una consecuencia natural de mi fobia a los bestsellers, a los autores que hay que leer, a las modas literarias. Pero la moda no respeta nada: todo lo doma la moda (a la moda, dómala), debería ser palindrónicamente). Hasta lo más raro, lo más singular, acaba, por lo visto, absorbido por esa frívola glotona, por esa gran puta. ¿No era acaso auténticos raros Horacio Quiroga, Felisberto Hernández o Juan Rulfo, cuyas obras circulan hoy en idiomas y ediciones múltiples? ¿No era un raro Pessoa, sobre cuyos últimos días publicó recientemente Antonio Tabucchi, autor de moda, un librito de éxito? ¿Es una casualidad que el escritor raro José de la Colina y el que escribe estas líneas coincidamos actualmente en la impartición de cursos sobre escritores raros o “extraños”?
Y es que el asunto, o problema, relativa a la selección original de la decimonónica categoría del “raro” hecha por la Rubén Darío llegó a alcanzar, por aquellos años en que se despedía el siglo XX, vaya usted a saber, dimensiones planetario/transversales.
Raros comenzaron a ser también Enrique Vila-Matas, Juan Manuel Pardo, Gonçalo M. Tavares, el ya aludido Tabucchi y, en el México de esos mismos años qué digo, los “raros” caían de los árboles como cocos en la playa, fueran éstos alucinantes merolicos, aspirantes a Bukowski ataviados con las mismas camisolas estampadas de palmeras hawaianas… Si querías entregar una maquinazo dominguero a Juan Villoro, cosa que jamás hice, no soy tan pelado, lo llegamos a comentar entre nosotros, bastaba con empezar con algo así como: aparece un novísimo raro en la ya fértil tierra de la rareza mexicana. Raros obsoletos, tediosos raros posmodernos, raros inclasificables e ininteligibles: ¡los tenemos todos!
Desde luego, raro natural, Nacho jamás cayó en la idiótica tentación de la rareza. Tenía su propia terna a prueba de balas y la cuidaba y resguardaba del populacho: Virgilio Piñeira, Pedro F. Miret, Pita Amor, Saki, Roland Topor, Aloysius Bertrand, Charles Bukowski.
Lo suyo era algo más amplio, más voraz en términos de absorber la savia rara, vieja o nueva, y a la vez aquello que consideraba materia canónica de la famosa rareza. Me refiero, por ejemplo, a Julio Torri, a Tito Monterroso y, por encima de todos, a Juan José Arreola, lo cual resultaba una autentica extravagancia porque el propio Nacho aspiraba a seguir los pasos literarios de Arreola, en una tripleta no menos alucinante como encarnar la radical extravagancia de la persona pública, la del autor singularísimo y la el histrión consumado en los tablados de ajedrez.
Quisiera terminar con el propósito original de esto que titulé: Ignacio Helguera. Un largo apunte personal.
Si escarbo en mi memoria, dejé de ver a Nacho cuando partí a Londres a continuar mis estudios. Hasta donde lo dejé, insistía en seguir los pasos de su adulado Arreola, de alcanzar la compacta sapiencia de Tito Monterroso, por solo mencionar dos casos. Fue la época en que se distanció de libros como la edición final de El Atril del melómano, Murciélago al mediodía, El cara de niño, Ígneos —estos tres últimos libros en los que resulta identificable la impronta de sus autores mayores, ya mencionados.

Tengo para mí que a partir estas prosas de Luis Ignacio Helguera, y en el abandono de las mismas, se desata una suerte de no sangrante parricidio —lo sé, el término es excesivo—, fuertemente impulsado por una intensa e incombustibe ingesta de alcohol, preferentemente whiskey blended, no joterías single malt para señoritos que rozan los setenta, no sé diga la cocaína inhalada para mantener de pie a esas momias todavía activas en los recovecos más cavernícolas de la república bananera de las letras mexicanas.
Yo hablo de la inmersión a fondo de Nacho en las adicciones —yo, como mi admirado Antonio Escohotado, no censuro una sóla de ellas— como una forma, o que sé yo, de liberarse del personaje y la literatura de la cual, otra conjetura, llevaba una buena temporada queriendo abandonar y finalmente espolear, dentro y fuera de sí, la literatura más auténtica que Nacho llevaba años buscando el punto de quiebre, el punto de fuga.
Así, en un excepcional libro póstumo, De cómo no fui el hombre de la década u otras decepciones (Tumbona, 2010), Nacho comienza a hablar de un tema menor: la maldición de las mudanzas, y se refiere a una muy particular en la que, al sur de la ciudad, con apenas el tiempo suficiente para comenzar a abrir sus cajas de enseres, le tocó correr a un okupa del piso recién alquilado, testimoniar una lucha a muerte entre “dos teporochos que se partían la madre”, amén de buscar un remanso de paz para comer un sándwich con una cerveza mientras inspeccionaba las dos ratoneras que tenía como recámaras en aquel cuchitril: “Una daba al garaje donde se habían trenzado las lesbianas [greñudas y feas] y el otro a un traspatio inmundo.”
En otro ensayo/crónica titulado “Mi periplo financiado por el Instituto de Cultura”, Nacho no disimula su horror ante los actos literarios de orden popular, los burócratas que hacen todo para no organizarlos y, peor aún, dejar a los participantes con la lejana promesa de un pago que nunca llega.
En un rápido pero certero apunte acerca de Pedro F. Miret, uno de sus cuentistas preferidos, Nacho Helguera arrojó premonitoria luz, o sombra, no lo sé, sobre el actual caudal de autores y autoras tan dados a opinar sobre asuntos políticos de los que no saben un rábano, que no evitan la ocasión para subir a las redes sus patéticos shit-shows en los que, ventrílocuos, entrevistan a gente por la sencilla razón de que nadie los entrevista a ellos, tuitean fotos con sus libros publicados, la mayoría, si no es que todos, prescindibles, opinan de la violencia, de la migración, de la seguridad, cuando la mayoría de ellas y ellos apenas ni han sido migrantes, ni han tenido que protegerse de otras balas que la inquina y la ponzoña de sus colegas literatos (palabreja vulgar, detestable, pero que los describe).
Al respecto, Nacho se adelantó décadas:
Valga la aclaración, nunca transitó Miret por el medio literario ni publicó sus cuentos en suplementos ni habló en mesas redondas ni se autopromovió.

Me imaginó los anticuados pero extra cáusticos, divertidísimos comentarios descalificativos que Nacho Helguera hubiera arrojado sobre semejante caterva. Él, que creía en la discreción, en el misterio y soledad extremas de la creación literaria, tanta payasada lo hubiera llevado a dos lugares, ciertamente: al bar de un Sanborn’s, sus preferidos por encima de algunas cantinas que consideraba pestilentes, abarrotadas de escritores sufrientes, o bien a comerse unos tacos y beber cerveza en un lugar que todavía existe, El Gallito, frecuentado por comandantes policiacos, menesterosos, sexoservidoras, jamás por escritores ni intelectuales. Pero todo esto, lo voy a decir como lo hubiera ya dicho sin siquiera tomarse la molestia Nacho Helguera: valen sus putas madres.
Lo importante a destacar es que conforme Luis Ignacio comenzó a desprenderse de sus reflejos juveniles, de Arreola, de Juan Vicente Melo, de Eduardo Lizalde, etcétera, y conforme se sumergió ya sin remedio —a diferencia de los actuales sesentones y setentones que todavía aspiran, háganme el favor, a mantener una “imagen pública” decorosa y dizque aceptable— au fond de l’Inconnu pour trouver du Nouveau, fue capaz, decía y no es una proeza menor, ni exenta de un desenlace fatalísimo, de encontrar la voz del poeta que lo había estado esperando y que pocos pudieron leerlo, pues se le ocurrió morirse.
Yo lo he hecho en ediciones postmortem, que atesoró y a las que acudo con suficiente frecuencia. El ya mencionado De cómo no fui el hombre de la década u otras decepciones, libro pensado como un conjunto de ensayos, crónicas, textos autobiográficos; pero cada vez más el libro de poemas, también publicado tras la muerte de Nacho: Zugzwang (Ediciones del Tucán de Virginia, 2007), y en el que aparece, o reaparece, lo que sea, a quién le importa, el escritor que Luis Ignacio estaba destinado —soy muy cuidadoso con semejante palabra, pues en ella va implícita la deriva de un autor extraordinario, además de que ello equivaldría a afirmar que su caída en el abismo del alcoholismo y las adicciones, de manera definitiva mejoró su escritura. Eso no se le desea a los amigos.
Así, pasamos de escuchar las lluvias de ayer y otros poemas en prosa, a la vecina de sus padres en la avenida Campbell, en la ciudad de Chicago, alrededor de una música que no suena más a la música de antaño:
Postal de Brahms
Para Carlos Helguera
Esta vecina de mis padres en Chicago
ensaya todas las tardes el Andante un poco adagio de la
Segunda sonta para viola de Brahms
mientras piso las hojas rojas y anaranjadas de la Campbell Avenue
¿Por qué le obsesiona ese movimiento como a mí?
(porque no lo estudia: le obsesiona)
¿por qué pasan estas cosas tío?
No toca nada mal la viola, aunque se atora en un pasaje
difícil como yo en la vida
Quisiera tocar el timbre de su departamento
hablar con ella de Brahms, de esa serenidad sublime
y admirar la belleza de su viola y su cabellera
y la expresividad de sus brazos y sus ojos
mientras me ofrece un café o una copa
y hablamos del poder evocativo y las meditaciones otoñales brahmsianas
y del estatismo armónico extraño y sublime
en que toca un clarinete de pronto solista sobre el piano
en el (tercer movimiento del Segundo concierto para piano y orquesta
y la invito a cenar al Belmont
¿pero qué tal si es una güereja desabrida o una anciana
decrépita
o un maricón pelirrojo o un gordo devorador de hamburguesas?
Sólo quedaría sellar una brahmsiana amistad y largarme
¿Por qué pasan estas cosas en la vida, tío?
¿Por qué, se pregunta uno por qué, si la vida toda es
naturalmente azarosa e indescifrable?
Hace años que me obsesiona la dulzura de este Andante
Brahms deshojaba lentamente en el pentagrama los árboles más bellos
Me invade la melancolía, pero no tengo el valor de tocar
el timbre
Tal vez esa mujer espera a un brahmsiano que toque su
timbre
Tal vez esa mujer espera un brahmsiano toque su
Timbre
Tal vez esa mujer y yo podríamos amarnos, apadrinados
por las barbas de Brahms
Tal vez sea la mujer de mi vida y me separan de ella la
cordura y la cobardía de un timbre
Después de todo, la melancolía de los acordes
ambientan bien mi soledad
Me quedo con la belleza pura de la música
silbo la melancolía y piso las hojas rojas y anaranjadas
de la Campbell Avenue
Y regreso con mis padres
Qué triste y hermoso y brahmsiano es el otoño de Chicago.

Podría seguir con este largo apunte, trayendo de regreso más ensayos ingleses, más poemas escritos en un extremo del bar, más hilarantes y decimonónicas mentadas de madre. Hoy tengo diez años más de los que había cumplido Luis Ignacio Helguera (41) cuando decidió verter el rey en el tablero. No te has perdido de mucho, Nacho, ciertamente.
Pinche Nacho, fuiste capaz de deletrear en un poema, que nunca viste publicado, tu propia «Zozobra»:
Como barco que se hunde y hunde
sin acabar de hundirse
así voy sin ir
yéndome sin irme
porque esto es oscilación constante
un sí y un no
ni sí ni no ni ni
sacar el agua de cubierta a cubetazos
mientras los otros conversan conmigo
como si supiera quién soy
sin saber que ellos lo saben mejor
si es que pueden saberlo
si es que yo soy alguien
aparte del que saca el agua de cubierta a cubetazos
el que conversa con los otros
y se toca con la mano la barbilla
como si fuera él mismo y lo supiera
Le doy la razón a Nacho Helguera, sin dejar de cuestionarlo ni discutir con él, así sea a imaginarios catorrazos. Sólo así seguiremos siendo amigos. Pinche Nacho, te extraño y no te extraño, ambos sentimos una náusea profunda, barcos que no acaban de hundirse, ambos muy probablemente terminemos, cada quien a su manera, igual, solos y perdidos.
Pero bueno, tampoco es una mala forma de terminar el show.
Bruno H. Piché
Publicado el 15 de octubre de 2021 en Fronterad Revista Digital
https://www.fronterad.com/luis-ignacio-helguera-1962-2003-un-largo-apunte-personal/