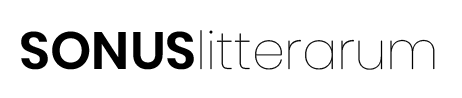Resumen
El texto reflexiona sobre la vigencia de la escucha reducida, concepto desarrollado por Pierre Schaeffer, en el contexto contemporáneo dominado por la hiperestimulación digital y la fragmentación de la atención. A partir de la fenomenología y del objeto sonoro, se plantea que escuchar de manera reducida exige suspender la búsqueda de causas y significados para atender exclusivamente las cualidades del sonido. Sin embargo, en la actualidad predominan prácticas de escucha multitarea donde la música funciona como fondo y no como experiencia en sí misma. Los resultados de entrevistas a estudiantes revelan una dificultad creciente para sostener la atención y para escuchar sin asociar el sonido a su fuente. Así, se sugiere que la escucha reducida no sólo sigue siendo posible, sino necesaria como acto de resistencia perceptiva que permita recuperar la contemplación, la sensibilidad y la relación consciente con el entorno sonoro.
Palabras clave: Escucha reducida, Objeto sonoro, Hiperestimulación, Atención
En una sociedad hiper estimulada por las redes sociales, en donde la atención es un negocio y las personas son datos, es aún más pertinente el preguntarse si el concepto de escucha reducida propuesto por el compositor, teórico sonoro y fundador de la Música Concreta, Pierre Schaeffer (1910-1995), es aún vigente, y si lo es, de qué manera; No obstante, vale la pena resaltar que la escucha reducida no debe ser desvinculada del objeto sonoro, otro concepto propuesto por Schaeffer.
El fundamento teórico sobre el cual reposa la presente investigación en lo concerniente a la escucha reducida y al objeto sonoro son dos libros escritos por el propio Pierre Schaeffer siendo estos “In Search of Concrete Music” (2012) traducción del libro “A la recherche d’une musique concrète” (1952) y el “Tratado de los objetos musicales” (2003) esta traducción al español omite algunas partes de la versión original en francés “Traité des Objets Musicaux Essai interdisciplines” (1966) por lo que también utilizamos la traducción al inglés “Treatise on Musical Objects an Essay across Disciplines” (2017). Otro texto fundamental para esta investigación fue “En busca de lo audible Ensayos críticos acerca del Tratado de los Objetos Musicales de Pierre Schaeffer” (2016) escrito por Claudio Gabriel Eiriz.
Aquí, es importante mencionar que la presente investigación no se enfoca exclusivamente en la documentación en torno a los textos sobre la escucha reducida y el objeto sonoro sino que también se cuenta con la participación de Claudio Eiriz a manera de entrevista enfocada en el pensamiento de Schaeffer y su pertinencia en la actualidad. En el prólogo de su libro Claudio Eiriz (2016) expone que: “Mi primer intento al escribir este libro fue dejar testimonio de un juego: haberle hecho preguntas al “Tratado de los objetos musicales” de Pierre Schaeffer con la esperanza de que el texto me responda” (p. 13) así como Eiriz en el presente texto le haremos preguntas al tratado de Schaeffer y su pertinencia en la vida actual, casi seis décadas después de su publicación, pero no solo le preguntaremos al tratado y a Schaeffer sino también a Eiriz quien hace casi diez años también cuestionó este texto y sus conceptos.
Teniendo en cuenta lo anterior, el texto estará conformado por un primer apartado en el que abordaremos la reducción fenomenológica, la escucha reducida y el objeto sonoro, posteriormente hablaremos de los problemas y consecuencias de la hiperestimulación actual, más adelante pasaremos a realizar una conversación entre el autor del presente texto y Claudio Eiriz, proseguiremos con un trabajo de campo y finalizaremos con una reflexión.
De la reducción fenomenológica a la escucha reducida
Antes de abordar el concepto de reducción fenomenológica deberíamos tener presente qué busca la fenomenología y el porqué puede sernos de utilidad. De manera muy resumida la fenomenología busca comprender y describir la actividad mental y corporal del sujeto a partir de su propia experiencia en el mundo, cómo la percepción de sujeto encarnado se convierte en una experiencia significativa de éste en el mundo (Gallagher, S. & Zahavi, D. 2014). Es precisamente a través del objetivo de entender, o comprender, la experiencia del sujeto en el mundo, de cómo a éste se le dan las cosas en ese mismo mundo y cuáles son sus actividades mentales y corpóreas sin tomar a ese mundo como algo indudable que surge el concepto de epoché, como afirman Gallagher, S. & Zahavi, D. (2014):
El propósito de la epoché no es dudar, desatender, abandonar o excluir la realidad de la consideración; más bien la meta es suspender o neutralizar una cierta actitud dogmática hacia la realidad, lo que nos permite así acercarnos más directamente a la realidad tal y como se da —como se nos aparece en la experiencia—. Brevemente, la epoché implica un cambio de actitud hacia la realidad, y no una exclusión de la realidad. Lo único que se excluye como resultado de la epoché es una cierta ingenuidad, la ingenuidad de dar el mundo simplemente por supuesto, ignorando así la contribución de la conciencia. (Gallagher, S. & Zahavi, D. 2014, p.50)
Teniendo en cuenta los propósitos e intereses de la fenomenología y el concepto de epoché ahora si podemos abordar el concepto de reducción fenomenológica propia de la misma, de acuerdo con Gallagher, S. & Zahavi, D. (2014):
El objetivo de la reducción fenomenológica es analizar la interdependencia correlativa entre estructuras específicas de la subjetividad y modos específicos de aparición o donación. Cuando Husserl habla de la reducción, se está refiriendo consiguientemente a un movimiento reflexivo que parte de una inmersión no reflexiva y no examinada en el mundo y «reconduce a» (re-ducere) la manera en la que se nos manifiesta el mundo.De este modo, las cosas cotidianas disponibles para nuestra percepción no son objeto de duda o consideradas ilusiones cuando son «reducidas fenomenológicamente», sino que son concebidas y examinadas simple y precisamente como percibidas […] En otras palabras, una vez que adoptamos la actitud fenomenológica, ya no estamos interesados primariamente en qué son las cosas —en su peso, medida, composición química, etc.—, sino en cómo aparecen, y por lo tanto como correlatos de nuestra experiencia. (Gallagher, S. & Zahavi, D. 2014, p.53)
Antes de proseguir con las ideas de la fenomenología aplicadas a la teoría de Schaeffer debemos detenernos para hablar de la escucha por lo que aquí partiremos de los tres tipos de escucha propuestos por Michael Chion (2012) siendo estos la escucha causal, la semántica y, finalmente, la reducida. La escucha causal es, tal vez, la más instintiva de las tres. Piense el lector que escucha un estruendo que no hace parte del paisaje sonoro de su hábitat, en una situación como ésta es probable que el lector se pregunte ¿qué objeto fue el que produjo dicho estruendo y cuál fue su causa? En este sentido, este tipo de escucha se podría decir que es pura supervivencia, si hay un sonido desconocido y alarmante ¿estoy en peligro? ¿qué debería hacer? Por lo tanto, podemos afirmar que este tipo de escucha se encuentra estrechamente relacionada con el concepto de índice Pierceano como afirma Mora-Betancur (2023):
Lo anterior, porque lo que escuchamos principalmente a partir de este tipo de escucha es un índice. Algo que llega a nuestros sentidos para indicarnos que ha sucedido o está sucediendo algo. De ahí la asociación directa a una fuente que en un principio no es visible, el sonido en representación de la acción.
La escucha semántica implica un código, es decir, una relación emisor, mensaje y receptor. En este caso se quiere decir algo a través de un código y la intención es que llegue a tener algún efecto sobre un receptor, es precisamente esta acción de codificar y decodificar lo que permite un acto lingüístico. Sin embargo, como menciona Mora-Betancur (2023): “conocer el código no garantiza la comprensión total del mensaje ya que habría que tener en cuenta el grado de información insertada en el propio acto comunicativo.”
Por otro lado, la escucha reducida no es ni causal, no se pretende asociar al sonido como un índice, ni es semántica, ya que no se espera decodificar las intenciones de algún emisor. El propósito fundamental de la escucha reducida es el sonido por sí mismo, y sus características internas, como afirma Eiriz (2016):
Es posible, entonces, anclar en esa materia significante que es el sonido sin hacerla objeto de culto ni de placer estético; es decir, sin buscar ninguna referencia exterior al sonido mismo, ya sea su causa o su sentido. Esta otra alternativa es tomar al sonido mismo como objeto de estudio. Es a esto a lo que Schaeffer denominó «objeto sonoro», en tanto a su escucha correspondiente la llamó «escucha reducida», siendo ésta la tercera de las escuchas inventariadas por Pierre Schaeffer. (Eiriz, C.G. 2016, p.38)
En este caso resaltamos el vínculo directo entre la escucha reducida y el objeto sonoro, y viceversa. Para Schaeffer (2003): “Entendemos por el objeto sonoro el propio sonido, considerado en su naturaleza sonora y no como objeto material (cualquier instrumento dispositivo) del que proviene.” (p.23) No puede haber escucha reducida sin un objeto sonoro determinado y no hay objeto sonoro sin quien lo escuche de manera reducida. Esta escucha, la reducida, implica una atención total concerniente a lo que se escucha para que pueda existir el objeto sonoro, hay que eliminar todas las presunciones que se puedan tener respecto al sonido y centrarse en la escucha, la idea es alcanzar un estado de epojé, como menciona Eiriz (2016):
Se nos ha recalcado que Epojé significa «poner entre paréntesis el mundo», sin embargo lo que se pone entre paréntesis no es el mundo, no es la causa y el sentido sino la tesis de una existencia independiente del mundo. Al cancelar la idea de una disyunción entre el sujeto y el mundo -y esto es uno de los postulados de la complejidad que comentaremos más adelante y según creemos, uno de los postulados de Schaeffer- se abre la posibilidad de «reducir» ese mundo a las operaciones del sujeto. Reducir viene de «reducere» que quiere decir «hacer volver», «referir retrospectivamente». El mundo es remitido, reducido a las operaciones del sujeto. La fenomenología es una analítica universal de los «actos» y de la conciencia que tenemos de ellos. (Eiriz, C.G. 2016, p.46)
Es precisamente ser conscientes de la propia vida interna del sujeto por el propio sujeto y de la experiencia de éste con el mundo, en este caso, el mundo sonoro, el mundo de los objetos sonoros, objeto sonoro y escucha reducida son inseparables, no es posible que uno exista sin relación con el otro, pero para que el objeto surja se necesita de un estado atencional y mental para que éste pueda devenir, de acuerdo con Eiriz (2016):
El objeto sonoro es el correlato de la escucha reducida: sólo hay objeto sonoro si la posición de escucha es reducida. Por otra parte, para que haya objeto sonoro son necesarias ciertas condiciones -en principio que el sonido esté fijado en cinta o archivo y que sea repetido una y otra vez igual a sí mismo-. (Eiriz, C.G. 2016, p.55)
Un aspecto importante es que la escucha reducida requiere de un dispositivo tecnológico que pueda repetir de manera invariable al objeto sonoro que ha sido extraído del mundo. Esto lo expone Schaeffer (1966/2017). al hablar del surco cerrado en los discos, con lo que se produce un bucle o loop. El propósito de esto es que a partir de la repetición, y una escucha acusmática, en donde no se vea la fuente productora del sonido, se pueda lograr una epojé que permita acceder a las cualidades intrínsecas del sonido. Algo muy similar a la ilusión auditiva descubierta por Diana Deutch en 1995 llamada The speech-to-sound illusion, en donde al escuchar de manera repetida una frase hablada se pierde el sentido semántico y lo que se escucha es el contorno melódico y el ritmo de la voz. Como expone Shaeffer (2003) respecto la escucha:
Al olvidar deliberadamente cualquier referencia a las causas instrumentales o a las significaciones musicales preexistentes, lo que queremos es consagrarnos entera y exclusivamente a la escucha, y a sorprender los caminos instintivos que llevan desde lo puro «sonoro» a lo puro «musical». Tal es la sugestión de la acusmática: negar el instrumento y el condicionamiento cultural, y poner frente a nosotros lo sonoro y el sonido musical «posible». (Schaeffer, P. 2003, p.59)
Sin embargo, como expone Jean-Luc Nancy (2022): “Estar a la escucha es siempre estar a orillas del sentido o en un sentido de borde y extremidad, y como si el sonido no fuese justamente otra cosa que ese borde, esa franja o ese margen” (p.20) Precisamente es el estar de manera natural en ese espacio liminal lo que implica una atención determinada hacia el sonido si es que la intención del escucha es experienciar el sonido en sí.
Del Homo Audiens al Homo Distractus
No se puede hablar de un proceso perceptivo y experiencial sin tener en cuenta al sujeto en su entorno y la actividad del sujeto en éste, como afirman Gallagher, S. & Zahavi, D. (2014):
La intencionalidad es un carácter ubicuo de la conciencia y, tal como lo expresan los fenomenólogos, esto significa que toda conciencia (todas las percepciones, recuerdos, imaginaciones, juicios, etc.) es sobre algo o de algo. En este sentido, la experiencia no es nunca un proceso aislado o elemental. Siempre implica referencia al mundo, tomando este término en un sentido muy amplio para incluir no solo el entorno físico sino también el mundo social y cultural, que puede contemplar cosas que no existen de un modo físico (por ejemplo, Hamlet, el príncipe de Dinamarca). (Gallagher, S. & Zahavi, D. Pp 29-30)
El término Homo Audiens designa una figura antropológica y cultural que sitúa la escucha y la sonoridad en el centro de la experiencia humana, en contraste con la preeminencia de la visión en la tradición occidental moderna. Mientras Giovanni Sartori (1998) caracteriza al Homo Videns como el ser humano modelado por la primacía de la imagen televisiva y la reducción de la abstracción a favor de lo visible, la noción de Homo Audiens propone un desplazamiento hacia la audición como modo fundamental de relación con el mundo.
Desde una perspectiva antropológica y filosófica, la escucha antecede y condiciona la experiencia visual: el ser humano oye antes de ver, y el sonido se inscribe en el cuerpo como ritmo, latido y resonancia (Nancy, 2022). La escucha, más que un simple registro sensorial, constituye una forma de apertura ontológica, un “estar expuesto” al otro y al entorno (Ihde, 1976).
En el ámbito de la estética sonora y la ecología acústica, el Homo Audiens se define como habitante y productor de paisajes sonoros (Schafer, 1977). La voz, la música y el entorno auditivo no solo median la comunicación, sino que configuran la memoria, la afectividad y la temporalidad. La centralidad de lo audible permite comprender al sujeto no como mero espectador, sino como oyente activo que se constituye en la interacción con ambientes sonoros y tecnologías de reproducción.
En este sentido, el concepto tiene una función crítica: cuestiona la ocularcentría dominante y resalta que la escucha es también un medio de conocimiento, construcción de subjetividad y socialización. Asimismo, invita a pensar la mediación técnica —radio, fonografía, digitalización— como condiciones históricas que reconfiguran la experiencia de lo audible y el modo en que el ser humano se constituye como Homo Audiens.
En cuanto a este aspecto vale la pena mencionar las ideas de Bernard Stiegler sobre la memoria y su enfoque respecto a la noción de memoria terciaria, entendida esta última como la exteriorización técnica de la memoria humana (Stiegler, 1998/2010). Mientras que la memoria primaria remite a la percepción inmediata y la secundaria a la capacidad psíquica de recordar, la terciaria designa los soportes materiales —desde la escritura hasta las grabaciones digitales— que conservan y transmiten experiencias. Para Stiegler, esta exteriorización no es un mero suplemento, sino que co-constituye la subjetividad y la cultura, pues organiza las relaciones temporales entre pasado, presente y futuro.
En este sentido, la tecnología no sólo conserva recuerdos, sino que transforma la manera en que recordamos y anticipamos. Sin embargo, Stiegler advierte que, en la era industrial y digital, los sistemas de registro y difusión masiva tienden a capturar y programar la memoria colectiva, lo que genera fenómenos de pérdida de autonomía y de homogeneización cultural (Stiegler, 2004).
De acuerdo con William James (1890) nuestra experiencia es aquello a lo que prestamos atención, y en este caso en particular la idea de prestar atención es más que pertinente ya que la atención no es constante sino que suele prestarse por algunos minutos o segundos, siguiendo a James sin ese interés selectivo, dado por el prestar atención la experiencia sería un completo caos. Ahora ¿qué tanto prestamos atención en la actualidad en medio de una sociedad hiper estimulada por las redes sociales y diversas alertas tecnológicas? Como menciona Tim Wu (2020):
No es casualidad que vivamos en una época aquejada de una sensación generalizada de crisis de la atención — por lo menos, en Occidente—, plasmada en la expresión Homo distractus, una especie con una limitadísima capacidad de atención a la que se conoce por consultar sus dispositivos compulsivamente. (Wu, T. 2020, p.13)
Se han hecho diversos tipos de estudios en donde se evidencia el impacto negativo de los contenidos de las diversas plataformas sociales en el desarrollo cognitivo humano y en particular respecto a la capacidad para prestar atención ininterrumpidamente, un estudio muy pertinente es el realizado por Gao, Y et al (2025) en donde analizar el efecto de la adicción a los videos cortos (o SVA por sus siglas en inglés) lo cual, de acuerdo con dicho estudio, no solo influye en la capacidad de prestar atención sino incluso en el comportamiento social desembocando en envidia disposicional.
El scrolling, zapping o la adicción a los videos cortos han tenido un impacto respecto a qué le prestamos atención y por cuánto tiempo, esto hace, posiblemente, que la mente divague cada vez más y salte de un estímulo a otro sin detenerse a contemplar o entrar en un estado de estar aquí como mencionan Killingsworth, M.A & Gilbert, D.T. (2010): “a human mind is a wandering mind, and a wandering mind is an unhappy mind. The ability to think about what is not happening is a cognitive achievement that comes at an emotional cost.”
Así que persiste esta inquietud respecto a que si en un contexto de hiperestimulación sigue siendo viable el poder alcanzar una epojé, o una escucha reducida, tal vez, nuevamente, la pregunta no deba ser en cuanto a si sí es viable la escucha reducida sino más bien cuán necesaria es este tipo de actitud en la actualidad y para esto debemos centrarnos en el sujeto y su entorno, como menciona Eiriz (2016):
Lo que el sujeto oye, escucha, entiende y comprende no es un mero epifenómeno de un «mundo exterior» que estaría allí, independiente del sujeto. Lo que le ocurre al sujeto es, también, un modo de ser de la realidad. (Eiriz, C.G. 2016, p.72)
María Cecilia Kierktik desarrolla el aspecto planteado anteriormente por Eiriz bajo el concepto de envoltura sonora para Kierktik (2006) el concepto de envoltura sonora designa el ámbito acústico inmediato que rodea al sujeto, mientras que el de territorio introduce una dimensión activa de apropiación: territorializar un espacio implica configurarlo sonoramente mediante prácticas y decisiones perceptivas que lo vuelven propio y significativo. La relación del sujeto con su medio ambiente sonoro constituye, así, una de las dimensiones que lo contextualizan y atraviesan, pues el oído no solo cumple una función de vigilancia y alerta frente a las variaciones del entorno, sino que también media una experiencia afectiva, temporal y de pertenencia.
En consecuencia, el oído permite al sujeto situarse en el espacio y en el tiempo, reconocer los sonidos que le son familiares y establecer una conexión emocional con su ambiente. A partir de esta comprensión, la hipótesis central de Kierktik sostiene que el artista tiende a construir un ambiente sonoro acorde con su sensibilidad y estado emocional, de modo que dicho entorno favorezca su atención, concentración y vínculo creativo con la obra que produce.
Pero de nuevo ¿qué sucede con los entornos actuales sobreestimulados que demandan nuestra atención de manera constante? Kierktik afirma que en un contexto compositivo se crea un ambiente que favorezca la atención al proceso creativo, esta idea es reafirmada por Jo Kondo (2013) al decir que: “Componer, al fin y al cabo, es «escuchar», y a través de la «escucha» se abre el Yo a lo externo, al Otro”. Si bien lo que aquí se cuestiona no es propiamente el proceso compositivo sino el de la escucha, más sin embargo, si tenemos en cuenta la afirmación anterior de Kondo no debería haber un gran diferencia entre lo uno y lo otro así que tal vez no sólo se debe fomentar la escucha reducida sino también el realizar procesos de creación sonora, así sea de manera amateur, que permitan suspender todas las distracciones del mundo para adentrarse en el propio sonido.
Esto es algo realmente para reflexionar de acuerdo con Harrington (2025) en su ensayo “Pensar se está convirtiendo en un lujo” afirma que:
Las investigaciones indican que los niños que están expuestos a más de dos horas al día de tiempo de pantalla recreativa tienen peor memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, niveles de atención, habilidades lingüísticas y función ejecutiva que los niños que no lo están.
Lo que nos termina convirtiendo en una sociedad sedada que está buscando estímulos constantemente, que no cuestiona lo que se le “aparece” en el dispositivo de consulta y que no se toma el tiempo para contemplar lo que los estímulos sensoriales le puedan ofrecer por sí mismo ¿habrá arte sin contemplación? Pero lo más preocupante es que puede que a causa del mismo fenómeno tampoco se cuente con el tiempo para llevar un pensamiento crítico en torno a las ideas que nos venden, ni mucho menos generar ideas propias ¿cómo pensar en algo si estamos constantemente distraídos?
Entrevista a Claudio Gabriel Eiriz
Aquí queremos agradecer de nuevo la participación de Claudio Gabriel Eiriz en la presente investigación. A continuación se expone la entrevista realizada a Eiriz en torno a la escucha reducida en la actualidad:
Gabriel Mora-Betancur: ¿Cuál fue la pregunta central que lo llevó a escribir «En busca de lo audible»?
Claudio Gabriel Eiriz: Ese texto partió de una necesidad pedagógica. Durante más de una década uno de los temas que impartía en la universidad (en carreras de musicoterapia y audiovisual) eran algunos puntos del Tratado de Schaeffer. Las preguntas fueron surgiendo de los propios alumnos. En todo caso uno puede inferir que, En busca de lo audible, responde a varias preguntas. Una de ellas es cuál es la filosofía o la posición epistemológica desde la cual Schaeffer-lo supiera o no- pensó el Tratado. Otra, es la cuestión de la pareja objeto- estructura. La cuestión allí era preguntarme si desde esa dialéctica se podía entender mejor todos los conceptos de la tipología, la morfología y las escuchas, o era una “definición desfalleciente”, tal como la considera Michel Chion. Mi respuesta fue que el Tratado sólo se hace inteligible desde la “teoría de objeto- estructura». Allí Schaeffer muestra- a mi criterio- ser un representante de la teoría de la complejidad. Esto último respondería a la primera pregunta. También al final del libro hay apenas un bosquejo, un intento de responder a la cuestión de ese “resto” que queda siempre al tratar de subsumir las cualidades potenciales de una muestra de sonido al lenguaje. Allí tímidamente hice uso de algunos conceptos del psicoanálisis lacaniano.
G.M.B: ¿Qué puntos del Traité siguen siendo fértiles hoy y cuáles merecen revisión?
C.G.E: Creo que lo importante en el Tratado no es tanto las distintas respuestas que da, sino las preguntas mismas que Schaeffer se formuló en su momento. Ya desde el siglo XVIII hay un interés por la voz (por el sonido) en unos términos, si se quiere, nuevos. Para jugar un poco con la historia, podemos pensar que este asunto comienza con el primer sintetizador de la voz humana que inventó Wolfgang von Kempelen, en 1769. Luego la trompeta auditiva (el audífono) que, si bien se puede rastrear bastante antes del siglo XIX, se puede pensar que cobra importancia a partir de ese siglo. Un ejemplo es el audífono que diseñó Johann Nepomuk Maelzel para Beethoven.
Pero creo que el evento más importante para el tema que nos ocupa es la invención del estetoscopio. Laennec en 1916 inventó el estetoscopio. Unos años más tarde publicó un tratado de dos tomos que correlacionaba enfermedades cardíacas y pulmonares con la descripción de los sonidos que escuchaba a través del estetoscopio. En ese tratado Laennec se esfuerza por poner palabras a las cualidades de los sonidos. El mismo Laennec se queja de la dificultad de describir sonidos. De todos modos, logra hacer una suerte de Tipología y morfología de las cualidades de los sonidos que él escuchaba. Toda la problemática que aborda Schaeffer en su Tratado ya estaba en germen en el tratado de Laennec. Hubo que esperar un siglo y medio para que ese tema que en el contexto del tratado de Laennec podría parecer marginal, tomará protagonismo. (no tengo ninguna noticia de que Schaeffer haya conocido o reparado en este hecho). El mérito de Schaeffer es haber sido – al menos hasta donde llega mi conocimiento- el primero en abordar este tema. Transformar a los sonidos y sus cualidades en objeto de conocimiento y además desarrollar una tipología de modos de escucha. Es cierto que para ellos- y durante esos 150 años- la invención del telégrafo, el teléfono y especialmente el fonógrafo, aportó a ello.
Por lo tanto, lo fértil siguen siendo, a mi juicio, las preguntas. Y al mismo tiempo lo que habría que revisar son, a su turno, las preguntas mismas. El mundo ha cambiado, las subjetividades también, y es necesario abordar la totalidad del tratado desde nuevas perspectivas.
G.M.B: Si tuviera que proponer una definición operativa de escucha reducida para el siglo XXI, ¿cuál sería?
C.G.E: La escucha reducida es una escucha de “laboratorio”, es una escucha artificial, destinada a interrogar al objeto sonoro, al sonido tal como se presenta a la conciencia. Creo que a Schaeffer aún no le llegó su hora. Tengo la sospecha (es algo muy hipotético y personal) que el tiempo no esperaba el trabajo de Schaeffer. Creo que ha sido poco entendido, se le pide más de lo que promete y así uno se pierde de lo que sí nos trajo como novedad. Proponer una definición operativa de la escucha reducida para la actualidad es una tarea a realizar. En este momento me quedo con tu pregunta. En todo caso me sería imposible contestar eso en soledad. Se necesita que ese conocimiento sea social.
G.M.B: ¿Hasta qué punto la “epojé sonora” es viable en un ecosistema dominado por microcontenidos, notificaciones y memes?
C.G.E: Diría que, si antes de esta época ya era poco viable, en estos momentos las condiciones son aún menos favorables.
Hay una relación entre los modos de producción y la manera en que se manifiestan las relaciones humanas, la cognición y las conductas. A partir de la industrialización (el primer capitalismo), queda abolida la forma de vida pre-moderna: el sujeto era parte de una red más amplia de relaciones, había lazos fuertes de interdependencia, etc. El sujeto se transforma a causa de la alienación en el trabajo, y la relación con el producto del trabajo se hace abstracta. El sujeto ya no se reconoce en el producto de su trabajo. Toda la singularidad de un sujeto, toda su realización se traslada al ámbito privado e íntimo: la familia, los círculos más acotados de vínculos. Con el capitalismo tardío – en la actualidad-, la deslocalización de los lugares de trabajo, la inestabilidad laboral, la hiper-mercantilización, produce sujetos más aislados, con menos proyectos a futuro, menos integrados a lo social, y aún a lo familiar, que obtienen el goce en el hiper- consumo etc.
Digo esto, porque, aunque pueda parecer alejado de la pregunta, sin embargo, hay que pensar que estas condiciones constituyen una matriz cognitiva de la existencia. Esto produce que los sujetos tengan menos atención que en tiempos anteriores, o al menos otro tipo de atención. (todo esto no es una crítica, sino una descripción). También creo que no es que la estructura económica influya en la superestructura. También hay cambios en la superestructura (las costumbres etc.) que anticipan los cambios tecnológicos y los cambios en los modos de producción. Pero esto es otro tema.
Sentarse a escuchar un sonido, repetidamente, e intentando- artificialmente- que este se revele ante nosotros y a partir de allí darle acogida, respondiendo al objeto sonoro en su manifestación y no en los significados a los que pudiera estar asociado o a lo que lo produjo, pareciera ser más difícil que antes.
G.M.B: ¿Qué estrategias pedagógicas recomendaría para cultivar una escucha “reducida” o al menos intermitente en estudiantes hiperconectados?
C.G.E: Por lo mismo que describí en la pregunta anterior, me parece que ese saber pedagógico está en construcción, y no solo en el tema particular que nos ocupa, sino en cualquier tema de la educación actual.
En mi experiencia personal, usé estrategias variadas, unas funcionaban con algunos grupos y otras con otros, o no funcionaba ninguna. Desde reproducir la manera en que se investigaba en el GRM (Groupe de Recherches Musicales) hasta hacer analogías con los Sommelier, y otras tantas estrategias.
G.M.B: Si reescribiera hoy un “capítulo añadido” al Traité, ¿qué conceptos matizaría o ampliaría?
C.G.E: Agregaría un capítulo como mínimo de la operatoria entre objetos sonoros. Creo que era el proyecto de Schaeffer. A lo mejor una extensión de la tipología de las variaciones. Una morfología de las “operaciones” en las configuraciones sonoras. (de hecho, es un trabajo que, si bien tengo truncado ahora, lo seguiré en algún momento.)
G.M.B: ¿Qué indicadores observables sugeriría para estimar que alguien logró algo cercano a la escucha reducida?
C.G.E: Creo que pasa por el lenguaje. Cuando alguien ya no habla de sentidos extra- objetos y no se refiere al sonido apuntando al instrumento o a la fuente, allí hay un indicio. Otro indicio es cuando un alumno o alumna dicen “ Profe, me estoy volviendo loco de sonidos, porque escucho más sonidos que antes”.
G.M.B: ¿Qué líneas de composición ve más promisorias para propiciar epojé?
C.G.E: Desde ya lo que ayude al oyente a centrarse en la obra misma y escuchar su operatoria, su retórica. En gran parte la música- y toda obra de arte- desde la modernidad hasta hace algún tiempo, ha querido tener esa función: en principio de revelación y acogimiento. Pero esto ya es un tema de estética. No estoy muy seguro de tener herramientas para responder.
La atención dispersa y los modos contemporáneos de escucha
Se realizó una entrevista informal a treinta estudiantes de licenciatura en artes y a seis estudiantes de música con el propósito de indagar sobre sus hábitos de escucha cotidiana. Más allá de los datos estadísticos, el interés principal era comprender de qué manera los jóvenes artistas y músicos se relacionan hoy con el acto de escuchar, es decir, cómo se inscribe la experiencia sonora en su vida diaria y qué lugar ocupa la atención dentro de esa experiencia.
Ante la pregunta sobre qué solían hacer al momento de escuchar música, la mayoría —prácticamente la totalidad— respondió que lo hacía mientras realizaba otra actividad: durante los trayectos en transporte público, al caminar, barrer, lavar los platos o, sobre todo, mientras revisaban redes sociales y respondían notificaciones del teléfono celular. Este dato, en apariencia trivial, pone en evidencia un fenómeno más amplio que excede el ámbito musical: la progresiva fragmentación de la atención en la vida contemporánea. Escuchar música ha dejado de ser una acción en sí misma para convertirse en el acompañamiento sonoro de otras tareas, una suerte de telón de fondo emocional que acompaña el flujo continuo de actividades cotidianas.
Cuando se les preguntó si en algún momento escuchaban música de manera atenta —es decir, si dedicaban tiempo exclusivamente a la escucha, sin realizar ninguna otra acción— el 97% respondió que no, salvo en contextos académicos o evaluativos, como cuando debían realizar una transcripción o un análisis musical. Este dato resulta revelador: incluso entre estudiantes de música y artes, el acto de escuchar por sí mismo parece haber perdido valor como práctica autónoma. Escuchar se ha vuelto una función subordinada, un medio para facilitar la concentración en otras tareas o simplemente para acompañar el silencio.
Un estudiante, sin embargo, aportó una observación significativa. Recordó que en otro momento de su vida solía sentarse o recostarse sobre el pasto, mirando las nubes mientras escuchaba música, pero que ahora sentía que “no tenía tiempo” para hacerlo. Esa breve anécdota sintetiza de manera poética la transformación del tiempo de escucha: del espacio contemplativo, casi ritual, al fragmento residual de una jornada saturada de estímulos y demandas. Escuchar atentamente parece haber pasado de ser un placer a un lujo.
Para observar cómo se enfrentaban los participantes a un tipo de escucha menos convencional, se les propuso oír la obra Klang del compositor Jonty Harrison, una pieza acusmática en la que el sonido se presenta sin una fuente visual que lo explique. Al pedirles que describieran lo que la obra les “decía”, la mayoría centró su atención en las posibles acciones o causas productoras de los sonidos: golpes, roces, movimientos o fricciones que imaginaron detrás de cada evento sonoro. Es decir, su percepción se dirigió no al sonido en sí mismo, sino a su causa o a la imagen mental de aquello que lo produce. Este comportamiento perceptivo confirma lo que Pierre Schaeffer (1966) denominó “escucha causal”, aquella orientada a identificar el origen del sonido y no a atender sus cualidades fenomenológicas. En la práctica cotidiana, esta tendencia demuestra que nuestra escucha está profundamente mediada por la visión y por la necesidad de significar lo escuchado.
Posteriormente, se les mostró la ilusión auditiva Speech-to-Song de Diana Deutsch, un experimento en el que una frase hablada repetida varias veces comienza a percibirse como si fuera cantada. La mayoría de los estudiantes consideró interesante el fenómeno, pero rápidamente lo tildaron de “aburrido”. En esa reacción se puede leer otro síntoma contemporáneo: la dificultad para sostener la atención frente a la repetición o frente a un estímulo que no ofrece novedad inmediata. François Bonnet (2016) ha señalado que la escucha contemporánea se encuentra “expuesta” a una saturación de estímulos que la vuelve frágil, fluctuante, más inclinada al consumo de novedades que a la contemplación de duraciones. En un entorno mediado por plataformas digitales y algoritmos que renuevan constantemente los contenidos, el oído se habitúa a la inmediatez y a la variación constante, perdiendo sensibilidad frente a los procesos lentos o repetitivos.
Estos datos y observaciones permiten inferir que la mayoría de los estudiantes entrevistados no sólo presentan dificultades para prestar atención sostenida a la música, sino que su escucha se encuentra progresivamente dispersa dentro de la trama de la vida cotidiana. La música, en este contexto, se convierte en un acompañamiento, en una atmósfera emocional o en un ruido funcional que regula los estados de ánimo, pero rara vez en un objeto de atención plena. R. Murray Schafer (1994) advirtió que la modernidad transformó radicalmente el “paisaje sonoro” del mundo, generando una escucha más pasiva, acostumbrada a la contaminación acústica y a la sobreabundancia de información. Lo que los datos de estas entrevistas parecen mostrar es una prolongación de ese proceso en la era digital: la música y el sonido no desaparecen, sino que se integran en un continuo sonoro donde el silencio y la atención se vuelven cada vez más escasos.
La dispersión atencional tiene, sin embargo, dimensiones más profundas que la simple distracción. Desde una perspectiva de los estudios sonoros, Jonathan Sterne (2003) sugiere que nuestras prácticas de escucha están históricamente condicionadas por los dispositivos técnicos que median el sonido. En este sentido, el teléfono inteligente —con su sistema de notificaciones, alertas y plataformas de streaming— actúa como un modulador de la atención, una prótesis que reconfigura los modos en que percibimos, seleccionamos y jerarquizamos los sonidos del entorno. No es sólo que el sujeto se distraiga, sino que la atención misma se ha convertido en un territorio en disputa, en el que las tecnologías compiten por captar el tiempo perceptivo de las personas.
En el caso de la escucha musical, esto se traduce en un tipo de atención intermitente, en la que el sonido se percibe de manera fragmentada y parcial. Los oyentes contemporáneos —incluso aquellos formados en las artes— parecen haber perdido la costumbre de escuchar sin finalidad productiva. El hecho de que el único contexto en el que los estudiantes declaran escuchar atentamente sea el académico o el evaluativo revela que la atención plena se asocia a la obligación y no al placer, a la tarea y no a la experiencia estética.
A su vez, la tendencia a asociar los sonidos con sus causas o fuentes visibles sugiere que la escucha está aún condicionada por una lógica visual. Como si sólo pudiéramos comprender el sonido a través de lo que “vemos” o imaginamos detrás de él. Esto plantea un desafío importante para la educación artística y musical: ¿cómo formar oyentes capaces de habitar el sonido sin buscar inmediatamente su causa? ¿Cómo reeducar la percepción para recuperar la dimensión sensible del escuchar?
En este sentido, el ejercicio con la ilusión auditiva Speech-to-Song resultó revelador. Su rápida pérdida de interés por parte de los participantes mostró que, aunque el fenómeno auditivo podía despertar curiosidad, la atención no se sostenía más allá de los primeros segundos. El oído parecía exigir estímulos nuevos, distintos, como si la repetición fuera un obstáculo insuperable. No obstante, precisamente en esa repetición —en la insistencia del sonido— reside la posibilidad de otra forma de escucha: una escucha contemplativa, atenta a las transformaciones mínimas, al devenir del sonido más allá de su causa.
Conclusión
Los resultados de estas entrevistas sugieren que vivimos en una época en la que la atención auditiva se encuentra profundamente erosionada por la simultaneidad de estímulos tecnológicos y por la transformación del tiempo subjetivo. La proliferación de pantallas, notificaciones, redes sociales y dispositivos portátiles ha fragmentado el continuo de la experiencia sensorial, instaurando un régimen de percepción marcado por la interrupción y la urgencia. En este contexto, escuchar —como acto prolongado y consciente— se vuelve una tarea cada vez más difícil. La atención se dispersa entre múltiples flujos informativos que compiten por captar la mirada y el oído, reduciendo la posibilidad de experimentar el sonido como presencia plena. Esta erosión de la escucha atenta no es únicamente una consecuencia psicológica, sino también cultural y técnica: los dispositivos no sólo median el sonido, sino que lo reconfiguran en su temporalidad, en su valor y en su sentido.
La música, más que escucharse, acompaña. Se ha transformado en un entorno afectivo que modela el estado de ánimo, en un fondo sonoro que rellena los vacíos del silencio o la soledad. Escuchar música hoy parece menos un acto de encuentro con el sonido y más un modo de autorregulación emocional o de sincronización con el ritmo social de la productividad. Tal como advierte Jonathan Crary (2013), el capitalismo contemporáneo ha extendido la vigilia y el consumo a todos los momentos de la vida, erosionando el tiempo libre y la posibilidad de pausa. En ese sentido, el sonido se convierte en un recurso funcional —algo que acompaña, distrae o energiza— más que en una experiencia estética o contemplativa. La escucha, despojada de su lentitud y profundidad, se vuelve un hábito de superficie, una práctica sometida a la lógica de la eficiencia y de la multitarea.
Frente a ello, recuperar la escucha como práctica autónoma —como acto de presencia, contemplación y sensibilidad— no sería un gesto nostálgico, sino una forma de resistencia frente a la dispersión contemporánea. Escuchar atentamente implica detenerse, volver a habitar el tiempo en su espesor y permitir que el sonido despliegue su duración sin exigirle sentido inmediato. Es un ejercicio de desaceleración perceptiva, una reapropiación del tiempo interior en un mundo que impone la aceleración constante. En esta reapertura del oído se juega también una dimensión ética: la posibilidad de atender al otro, al entorno y a uno mismo desde una escucha no instrumental, una escucha que reconoce la alteridad del sonido y su capacidad de afectar. En última instancia, escuchar con atención es volver a habitar el mundo sonoro con conciencia, es reconstruir el lazo sensible entre el ser humano y su entorno acústico, un lazo que la tecnología ha amplificado y, a la vez, diluido.
Como sugiere François Bonnet (2016), el acto de escuchar es una experiencia de apertura hacia lo que excede la representación: un modo de exponerse al sonido como fuerza que nos atraviesa y nos transforma. En la medida en que la escucha reclama atención y vulnerabilidad, constituye también una práctica política: escuchar es resistir la saturación de información que define la contemporaneidad. En la misma línea, Peter Szendy (2001) propone entender la escucha como una forma de “hospitalidad del oído”, un gesto en el que se acoge lo desconocido y se otorga espacio al otro. Desde esta perspectiva, recuperar la escucha atenta no significa renunciar a la modernidad tecnológica, sino reconfigurar nuestra relación con ella. Escuchar —en el sentido más profundo del término— podría convertirse en una práctica crítica frente a la automatización perceptiva, un modo de reconquistar el silencio interior y la posibilidad de estar verdaderamente presentes en el mundo sonoro que habitamos.
Bibliografía
Bonnet, François. 2016. The Order of Sounds: A Sonorous Archipelago. Urbanomic.
Chion, Michel. 2012. “The Three Listening Modes.” En The Sound Studies Reader, editado por Jonathan Sterne, 48–53. Routledge.
Crary, Jonathan. 2013. 24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep. Verso.
Eiriz, Carlos G. 2016. En busca de lo audible: Ensayos críticos acerca del Tratado de los objetos musicales de Pierre Schaeffer. Ugerman Editor.
Gallagher, Shaun, y Dan Zahavi. 2014. La mente fenomenológica. Alianza Editorial.
Ihde, Don. 1976. Listening and Voice: A Phenomenology of Sound. Ohio University Press.
James, William. 1890. The Principles of Psychology. Vol. 1. Henry Holt and Company.
Kiektik, María. 2005. La envoltura sonora: Creación sonora para la creación artística. Tesis de licenciatura, Universidad Abierta Interamericana.
Kondo, Jo. 2013. Homo Audiens. Keisuisha.
Mora-Betancur, Gabriel. 2023. “Imagen-sonido: De la escucha reducida a la imagen de lo sonoro.” Sul Ponticello 109 (1 de marzo). https://sulponticello.com/iii-epoca/imagen-sonido-de-la-escucha-reducida-a-la-imagen-de-lo-sonoro/.
Nancy, Jean-Luc. 2022. A la escucha. Amorrortu.
Sartori, Giovanni. 1998. Homo videns: La sociedad teledirigida. Taurus.
Schafer, R. Murray. 1994. The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World. Destiny Books.
Schaeffer, Pierre. 2003. Tratado de los objetos musicales: Ensayo interdisciplinario. Alianza Editorial. (Trabajo original publicado en 1966).
———. 2017. Treatise on Musical Objects: An Essay across Disciplines. Traducido por Charlotte North y John Dack. University of California Press. (Trabajo original publicado en 1966).
Sterne, Jonathan. 2003. The Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction. Duke University Press.
Stiegler, Bernard. 2004. Mécréance et discrédit. 1, La décadence des démocraties industrielles. Galilée.
———. 2010. Technics and Time, 1: The Fault of Epimetheus. Traducido por Richard Beardsworth y George Collins. Stanford University Press. (Trabajo original publicado en 1998).
Szendy, Peter. 2001. Écoute: Une histoire de nos oreilles. Éditions de Minuit.Wu, Tim. 2020. Comerciantes de atención: La lucha épica por entrar en nuestra cabeza. Capitán Swing.