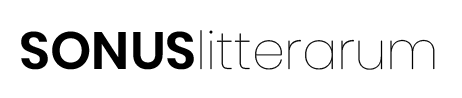- Poco sostenuto – Vivace
“Existo como punto de dolor que ningún consuelo alivia; existo como grito de júbilo que ningún temor calla. Pero apenas he lanzado al espacio mi trino profundo y jovial o mi hondo lamento, cuando he aquí que comienza a agitarse un vibrar universal misterioso; por donde quiera que observo percibo como mareas etéreas, ondas disímiles: unas fingen ecos, simulan respuestas; otras invitan a anegarse en piélagos muertos. Al principio los rumores se pierden en marejada confusa, no aciertan a integrarse; pasan sólo los grandes cantares; de pronto estalla el misterio de la afinidad y el ímpetu se acrecienta, o bien, suena la música de las cristalizaciones que intentan un corte, una ruptura en los deslizamientos del devenir confuso: tal la obra de la razón. Y en los casos más raros se cumple el milagro pleno, y como una melodía se insertan los ires del mundo en los anhelos del corazón. Seres y cosas entonces se enlazan y bailan. Nos trae y nos lleva la danza del cosmos y por un instante somos el punto de donde parte la espiral sagrada.”
Tratado de metafísica (1929), Vasconcelos
Tras el asesinato de Madero y el golpe de Victoriano Huerta en 1913, el mapa revolucionario se fracturó. La Convención de Aguascalientes nombró a Eulalio Gutiérrez en noviembre de 1914 e incorporó a José Vasconcelos como ministro de Instrucción Pública. A comienzos de 1915 ese gobierno cayó, entre la disputa con los constitucionalistas y la alianza ya formada de Villa y Zapata, mientras el magonismo encendía el clima intelectual. Vasconcelos evitó la cárcel y partió a Nueva York en 1915, donde combinó trabajos jurídicos y de traducción. En el exilio, mientras el país se desmoronaba en una guerra sin programa común, se encerró en la biblioteca de esa ciudad a pensar el ritmo, la música, el cosmos y el alma. De ahí surgió Pitágoras. Una teoría del ritmo, su primer libro y, de entre todos los que escribiría, el que más lo conturbó, al que más fe puso (Vasconcelos, entrevista, 1922).
En el segundo tomo de sus memorias, Vasconcelos recuerda haber escrito Pitágoras teniendo “por patria a la filosofía griega”, silenciando a voluntad el ruido de la guerra de su país y pensando: “¿Qué valían la revolución mexicana y sus inquietudes, mis propias inquietudes, delante de aquella labor inmortal del espíritu?”. (Vasconcelos, Obras completas, La Tormenta, p. 731).
La estimulación no fue sólo literaria. Su entonces compañera, Elena Arizmendi, lo acompañaba en el exilio y fue también inspiración iniciática para su Pitágoras. Añado una cita larga que nos lleva a imaginar la escena:
Tocaba ella en el piano una y otra vez, por vía de ejercicio, la Marcha turca de Mozart; su cuerpo sinuoso vestido de claro se mecía en el ritmo, se iluminaba en la claridad de las ventanas abiertas al sol del verano, y lo que yo reorganizaba bajo el nombre de Pitágoras, era precisamente una teoría nueva sobre el ritmo: una idea que era la base de todo un sistema de filosofía, y me salió de aquella página que me ocasionaba voluptuosidad ingenua, cada vez que mentalmente la repetía: “Pitágoras medita en la naturaleza de las cosas y cerca de su retiro un artesano trabaja el hierro; a lo lejos se escucha el golpe, unas veces opaco y otras sonoro, del martillo sobre el yunque. El timbre intermitente del metal herido despierta ecos extraños en la conciencia del filósofo. Parece que su alma resuena cada vez que el hierro da al aire su vibrante clamor; igual que la cuerda de la lira vibra simpáticamente siempre que estalla una nota en la cuerda próxima…” Y debe haberse preguntado una y varias veces el filósofo: ¿Cuál es la esencia del sonido? La materia posee una voz que repercute en las almas; no siempre es muda su expresión misteriosa; sabe cantar con voces unísonas del espíritu. ¿Cuál es el orden necesario al sonido para sernos simpático? No pude más; salté de mi asiento y corrí a abrazarla. – Ya está- le dije-, ya está. Estaba planteado el problema que después me ocuparía años y años de reflexión. Ya no importaba que el futuro estuviese cargado de amenazas. (Vasconcelos, La tormenta p. 735.)
Música, sonido y amor son las voces del policantus vasconcelista. Por eso su memoria suena: campanas “de bronce verdoso” de las iglesias en Durango, bandas militares dominicales de las plazas, órganos de iglesias fronterizas, trompetillas de tranvías, ríos sonorosos de Piedras Negras, pregones de vendedores ofreciendo tacos de aguacate, violines desafinados de la montaña; murmullos de rezos, risas, voces de amores juveniles, y la voz de su madre, de entre todas las mujeres de su vida, la más amada. (Vasconcelos, Ulises Criollo, p. 36-37)
Publicado en La Habana en 1916, y ampliado y reeditado en México en 1921, en Pitágoras Vasconcelos formula la intuición que ordenará su filosofía: el ritmo como fundamento del ser y como vía de conocimiento, como ontología. En 1918 aparece El monismo estético. Allí retoma esa intuición y la declara con mayor alcance. En la introducción anuncia dos trabajos que no llegará a concluir, uno sobre la mística auditiva y otro sobre la danza. Aquí divagaré en torno al primero.
“La esencia de la música no se halla en el sonido sino en el ritmo, y así el oído no tiene valor como aparato de repercusión sino como sentido que orienta.”
Pitágoras, una teoría del ritmo (1916) Vasconcelos

Entre 1920 y 1923, nuestro Ulises criollo pasa de la rectoría de la Universidad a la Secretaría de Educación Pública. Desde ahí instala el oído como herramienta política: se organizan decenas de orfeones en la capital y en las escuelas rurales y cientos de miles de niños se organizan en el zócalo capitalino a cantar. El orfeón fue un aula moral en la cruzada vasconceliana, pues el crimen no existe “en un pueblo que canta”, decía Julián Carrillo.
“Pensábamos que una vez que el gusto del pueblo por la música se levantara al conocimiento de lo clásico, el porvenir (…) del país estaba a salvo”, declaraba (Vasconcelos, “El Personal”). La Novena ya había sonado en 1910 con la Orquesta Beethoven, fundada en 1909 por Carrillo, y entre 1920 y 1921, la Orquesta Sinfónica Nacional arma por primera vez el ciclo completo de sus sinfonías, llevando la orquesta a plazas, escuelas y barrios marginados. En el friso de la Secretaría de Educación los nombres de Beethoven y Pitágoras.


No es ornamento, es programa, convicción y esperanza.
Delimito este territorio de estrellas para constelar históricamente el ensayo frustrado de Vasconcelos sobre la mística auditiva. Pienso en él desde las huellas que dejó, mientras escucho la Séptima de Beethoven, su sinfonía predilecta, cuyo tercer movimiento cifraba, para él, una clave de lo místico.
Vasconcelos intuye que en el oído reside la facultad de orientación rítmica indispensable para mantener el equilibrio entre el mundo interno y el cosmos. De ahí que el propósito de aquel ensayo que nunca llegó a escribir, habría sido mostrar cómo “el don fundamental del místico es un sentido del ritmo.” (Vasconcelos, Monismo estético, p. 9)
La mística auditiva, según nuestro autor, habría sido la “ mística moderna”, dejando atrás a la mística vidente. Por ello, señala:
Sería importante estudiar las causas y las ventajas de este moderno misticismo auditivo, de esta filosofía de músicos, que se inicia en Maine de Biran, Schopenhauer, Nietzsche e Ibsen, y coincide con el desarrollo de la música propiamente dicha. Donde los místicos antiguos veían con los ojos del espíritu, pero al fin con percepciones de movimientos y líneas, los modernos adivinan por el oído y expresan el derrame de lo interno con los rumores de la música libre. (Vasconcelos, Monismo estético, p. 28)
Para Vasconcelos, Beethoven no es figura mesiánica, sino un místico1 que “trabaja con una sustancia que de sonido sólo tiene la apariencia sensible, pero que es un fluido misterioso (…) una especie de atma estético.” (Vasconcelos, Monismo estético, p.84). El compositor escribe: “descubre relaciones ignoradas entre las cosas y los sucesos y crea nuevas maneras de ser. En su conciencia, el impulso lírico toma proporciones gigantescas y abre senderos por donde la voluntad vacila y triunfa. Para expresar todo esto usa símbolos que en las otras conciencias despiertan revelaciones análogas, más por afinidad y contagio rítmico que por comprensión racional.” (Vasconcelos, Monismo estético, p. 32)2
Presento, desde ahora, y a partir de lo antes dicho, tres posibles tesis de esa mística auditiva, para que el lector sepa con qué pauta avanzo. La primera: el ritmo no es adorno estético, es forma del ser. “Hay ritmo en la esencia de las cosas.” Segunda: la analogía no sustituye, mide proporciones y permite coordinar heterogéneos sin confundirlos. Tercera: la armonía no borra diferencias, las mantiene en convivencia inteligible.
- Allegretto
Para Vasconcelos el oído no es un órgano sino un método: llama ritmo al fundamento, usa la analogía como medida de proporción, llega a la armonía como forma de reunión. Dicho así, el movimiento del mundo y la vibración del alma no se imitan, se corresponden. El cosmos pulsa y percute al alma. Esa respuesta tempera y embellece el espíritu.
Vasconcelos lo dice así, “La belleza es una coincidencia rítmica entre el movimiento natural del espíritu y el movimiento de las cosas.” La proporción deja de ser cifra y se vuelve relación. La analogía opera como regla de paso. Permite que una diferencia no estalle en separación ni se pierda en fusión. La coordinación ya no es técnica sino ontología. El alma es canto polifónico.
La forma musical le da método a su prosa. “Las tres partes de la sonata corresponden a las tres partes del discurso: exposición, desarrollo, recapitulación.” Donde la lógica sintetiza, la música hace coexistir voces. Por eso, cuando habla de verdad, prefiere la que se deja oír: la música es un arte de movimiento interno. Lo repite. Su sentido es antimecánico.
En este momento, pienso en la mística auditiva como unión con Dios, como devekut aural. Vasconcelos que tanto deseó convertirse en ángel, entendió que a Dios no se le ve, se le escucha. “En el Verbo se unen ritmo e idea, música y Revelación.” La tríada ritmo, melodía, armonía deja de ser ejemplo de músico y se vuelve metodología de devoción. Para él, el ritmo plantea una mística, una doctrina “esencialmente mística”: “Mística, en el verdadero sentido clásico de tesis que no puede mirarse, ni expresarse con imágenes formales, sino que sólo se percibe cerrando los ojos y abriendo el alma al rumor invisible.” (Vasconcelos, Tratado de metafísica)
Sin embargo, esta mística no habría negado la razón sino que la habría ensanchado, ampliando su compás —más tarde, María Zambrano haría una reflexión semejante con la razón poética—. Vasconcelos lo formula desde el oído que orienta, propone una razón que escucha. Corrige un intelectualismo que no sabe oír y vibrar.
La danza tendría su sitio en esa razón aural. En 1925 publica un esbozo donde piensa lo apolíneo, lo dionisíaco y lo místico. Allí la rítmica se vuelve cuerpo. Y no es casualidad que la pedagogía de Dalcroze circulara en la SEP con el entusiasmo de Samuel Chávez.3
En El monismo estético, Vasconcelos parte de la idea científica de que “todo está construido sobre una fuerza dinámica, es decir, sobre un monismo dinámico” y organiza su estética desde dos dinámicas del ritmo. De un lado, la dinámica mecánica, sujeta a las leyes de la física: movimiento regular, condicionado, “newtoniano”. Del otro, la dinámica libre o pitagórica, no separada del mundo físico “sino inmanente y latente en él”, abierta al misterio y orientada a la espiral infinita, donde “la cosa se mueve al unísono del Espíritu, canta y se encamina a la Unidad” (Vasconcelos, Monismo estético, pp. 15–17).
El acto estético, que por antonomasia realizan la música y el sonido, genera una transducción de energías rítmicas:
“Cuando el objeto externo pasa a la categoría de estado de ánimo, su energía se transforma en el nuevo medio dinámico, deja de existir conforme a las causas que le dieron nacimiento y se incorpora al ritmo libre del alma. Reviviendo así en el pathos estético (…) busca (…) el fin Uno y divino. Y la nueva serie de existencias así formada mantiene un movimiento de ritmo completamente distinto del ritmo mecánico. Los dos movimientos se separan sin divergir.” (Vasconcelos, Monismo estético, p. 16).
Para Vasconcelos, la naturaleza sigue un ritmo de equilibrio inestable, condenado a repetirse eternamente. En cambio, el “ritmo del ir cósmico”, propio del espíritu y de la belleza, no se repite: crea nuevas formas de existencia y exige una doctrina “cósmico-dinámica” (Monismo estético, pp. 52, 55).
Ahora bien, expongo la cadena de conocimiento que propone: ritmo externo-vibración-resonancia interna-analogía-coordinación. En esta cadena el conocimiento no es copia ni figura retórica sino ajuste de proporciones.

- Presto
Hago un cambio breve de paso. Me detengo en un caso práctico que Vasconcelos realizó al dirigir la SEP, porque no fue solo ensayista con alta probabilidad de filósofo, fue un intelectual que tuvo la oportunidad de cambiar la vereda de la educación en México. Imaginemos cómo veía los conciertos en las plazas. Elijo un episodio de 1919.
Julián Carrillo reorganiza la orquesta. Programa Beethoven de manera gradual y arma ciclos completos. Alterna sinfonías con conciertos. Todos de Beethoven.
La sesión inicia. Un pulso desprovisto de significado es reconocible por todas las formas de escucha. No hay uniformidad, ni se pretende. Estamos en La Bolsa (que ahora corresponde a Tepito, La Lagunilla y Peralvillo). El público es mezclado: técnicos, familias, comerciantes, estudiantes. Algunos, según Carlos González Peña “se mueren de aburrimiento” (Carlos González Peña, 1919). Otros, oyentes cautivos de barrios y escuelas, aplauden a destiempo, hablan y gritan. Algunos funcionarios entienden el gesto pedagógico. Vasconcelos y Carrillo se miran con complicidad.
Se tensan los hilos vibrantes entre los oyentes y la música —Vasconcelos creía, en clave pitagórica, que por la vibración de las mónadas, es decir, los elementos mínimos de la masa, átomos o unidades de existencia, se produce la correspondencia analógica del dinamismo interno con el dinamismo externo, entre la cosa y el alma. Entonces, la audiencia comienza a coordinarse.
El oyente traslada esa concordancia a una proporción de sentido. El aire vibra y repercute en el alma. La sinfonía al mismo tiempo perfila una arquitectura. La analogía no iguala. Persisten muchas formas de escucha en ese público, pero ninguna permaneció igual que al inicio. Pensemos en el México de esos años. Aún con las grandes diferencias, todos ellos habitan el mismo espacio acústico y aparecen posibles correspondencias vibracionales que permiten la coordinación.
Las diferencias subsisten. El público aplaude con tiempos diversos. Hay quien reconoce la forma. Hay quien reconoce una emoción nueva. Lo decisivo es que la plaza o la escuela, entiende que puede escucharse junta y transformarse junta. No se ha borrado ninguna diferencia. Se ha cambiado de morada el alma de cada uno, todos a hogares distintos.

En la misma coyuntura surge otra tensión: la ciudad regula el ruido y jerarquiza las formas de escucha. 4El silencio se impone como signo de elevación espiritual, mientras las prácticas corporales persisten en salones, plazas y escuelas. Así, las políticas del oído trazan fronteras sociales, y la escena beethoveniana convive con el control del sonido y la desconfianza hacia la escucha corporal, revelando los límites de la cruzada utópica.
Vuelvo a la forma que orienta el método. “Las tres partes de la sonata corresponden a las tres partes del discurso. exposición. desarrollo. recapitulación.” El concierto mismo se deja leer como discurso. La exposición establece el pulso. El desarrollo prueba analogías. La recapitulación verifica la armonía. El método deja de ser consigna y se vuelve práctica de audición pública. En los años cincuenta, la Filosofía de la coordinación formaliza lo que venía practicando desde los inicios nuestro Ulises: “Hemos estado pensando con sólo ideas… es menester que la filosofía disponga de los instrumentos del conocer que nos revelan la cualidad. Son éstos el ritmo, la melodía y la armonía.”
La frase no es casual. Cierra el arco echado a andar desde 1916. Vasconcelos creía que la filosofía habría de imitar a la música, “disponiendo de las ideas como temas orquestales, desarrollándolas por los senderos sin término y por analogías profundas”: “es hora de desarrollar, en la expresión literaria, la armonía, la representación simultánea y concorde de todas las coexistencias. Demos al pensamiento poder sintético, haciéndolo adoptar el método de la música.” (Vasconcelos, Monismo estético, p. 36).
- Allegro con brio
La Séptima de Beethoven reaparece una y otra vez como vía de intuición mística. Hacia el final de su vida, en carta a su esposa, la pianista Esperanza Cruz, escribe: “No hallé la música que buscaba para ti (…) Por lo pronto, te mandé una pieza muy brillante, el concierto de Beethoven y otra muy profunda, la Sonata a Kreutzer (…) me ayudó a escribir páginas hondas; la amo por eso, aunque ya no me siento así, pues (…) Dios me está dando un descanso.” (Vasconcelos, carta privada).
Para 1905, en la capital, Vasconcelos había probado el hechizo de Wagner y se volvió luego hacia Beethoven. El wagnerismo podía rozar el milagro sin producirlo del todo, decía (Vasconcelos, Ulises criollo, Sobre el asfalto). En París, entre 1913 y 1914, la escucha se volvió método. Alternó salas y templos: en la Catedral de Notre-Dame oyó varias misas, en Santa Cecilia escuchó a César Franck; en una iglesia cercana al Campo de Marte se dejó envolver por el gregoriano; en Saint-Sulpice registró la suntuosidad del órgano. Anotó que la ciudad parecía fatigada de las “necedades” de ciertas escuelas modernas, de Satie y Debussy, y que creía que habría que “retornar a las fuentes puras del arte”: Bach y Mozart. (Vasconcelos, El desastre, Obras completas).
Al mismo tiempo, su juicio sobre la música popular de la época era severo. En su crítica al fox trot escribió: «No hay mala fonda o cabaratejo, casa de cine o de juerga donde no atruene nuestros oídos el ríspido y terco sonsonete que señala el camino de la regresión del blanco hacia el mono.» (Vasconcelos, “La desaparición de la Sinfónica”, El universal)
(Me gusta imaginar a Vasconcelos en el Théâtre des Champs-Élysées presenciando el estreno de La consagración de la primavera de Stravinsky. Me pregunto qué tanto esas danzas ideadas por Nijinsky, que bailaban con el ritmo irregular, no pudieron influir en sus fascinaciones). Pero volvamos. Beethoven quedaba en la constelación vasconceliana, como disciplina rítmica y como modelo filosófico.
Y continúo escuchando la Séptima.
El arco queda entero y abre paso a un apunte sobre La raza cósmica (1925) en su primer centenario.
La leo desde su estética. A la luz de lo esbozado, entiendo La raza cósmica como un proyecto rítmico y analógico que ordena la mezcla por proporciones y busca consonancias entre lo distinto. “El propósito de todo ser es combinar los heterogéneos para vencer la asimetría y alcanzar… la armonía.” Dicho así, la mezcla deja de ser biología y se vuelve una forma de audición universal. No suma sangres. Coordina ritmos heterogéneos. Trabaja por analogía. Busca proporciones antes que síntesis.
No omito las zonas problemáticas: el vocabulario eugenésico, las jerarquías, la deriva política posterior. En este ensayo tomo distancia. Quedará para otra ocasión la discusión sobre lo que Popper advirtió respecto del “estado ideal” y la promesa de armonía, ahora leída en clave de utopía rítmica vasconceliana. Escribiendo esto, me atrevo con cautela a imaginar qué habría sido del país si Vasconcelos hubiese ganado la presidencia en 1929: una república pitagórica con reyes filósofos, donde la eugenesia estética creara armonía y belleza; una universópolis de místicos, hombres y mujeres de raza cósmica.

Vuelvo. Por ahora conservo la intuición que propongo aquí: el ritmo funda el mestizaje, el mestizaje se entiende como trabajo de oído y la raza cósmica se sostiene en ritmo y proporción. El mestizaje aplica la filosofía de la coordinación. Opera con analogías que ajustan sin borrar.
“El ritmo del mundo nos mece, nos envuelve como las ondas marinas al nadador; por doquiera una orgía de claridades, abismos, alturas, lejanías, sombras y esplendor. Y un mismo mágno fluído permeándolo todo por arriba, por abajo, en la plenitud de las dimensiones y los sentires. Si cuaja en lentos ritmos constantes produce las cosas; si el ritmo cambia de sentido interior, entonces se resuelve en unidades de potencial activo, imprevisible: nacen los seres. Un milagro más y aparecen las almas. En el principio la energía constreñida, limitada, regulada; en el término la libertad, la incesante creación, la Gracia. He allí la física del cosmos: dinámica entrelazada de los subjetivo y de todo lo objetivo, de la cosa y el alma.”
Tratado de metafísica (1929), Vasconcelos
Para no dejarlo en el aire, anoto efectos plausibles de aquel ensayo no escrito sobre mística auditiva. Primero, habríamos contado con un lexicón técnico de ritmo, analogía y armonía en filosofía mexicana, con puentes más nítidos hacia fenomenologías musicales y espiritualismos hispánicos. En términos historiográficos, ese gesto habría prefigurado con más fruto una línea que hoy reconocemos en ciertas hermenéuticas analógicas, en específico en la obra de Mauricio Beuchot. Segundo, habríamos dispuesto de una crítica interna al nacionalismo, capaz de discutir mestizaje desde un criterio de escucha y proporciones, no desde esencialismos biológicos o identitarios.
No idealizo. Creo que si Vasconcelos hubiese escrito ese ensayo, habría desplazado el centro de gravedad de nuestra tradición hacia una “epistemología del oído”. Ya en los veinte o treinta, México habría formulado un método filosófico de ritmo-proporción-armonía.
Incorporo una clave que Gabriel Pareyón perfila, al leer nuestras tradiciones sonoras con un aparato propio, donde el oído organiza sentido y abre campo a una filosofía local del ritmo y la armonía. La idea es útil aquí porque sitúa a Vasconcelos en una narrativa nacional donde la escucha es método.5
Cierro con Mauricio Beuchot para mostrar continuidad operativa. Su hermenéutica analógica enseña a ajustar por proporciones sin borrar diferencias. Lo que en Vasconcelos fue intuición mística y política del oído, en Beuchot se vuelve un sistema. El punto de reunión es claro. Coordinar heterogéneos, buscar proporciones antes que identidades. El pensamiento como proceso armónico. Validar la armonía por la subsistencia de voces.6
Regreso al principio. El pensamiento de Vasconcelos nace del oído, llama ritmo al fundamento y usa la armonía como medida de proporción.
Como historiadora, imagino con entusiasmo la maduración conceptual que ese trabajo fracasado habría tenido en la historia de las ideas en México.
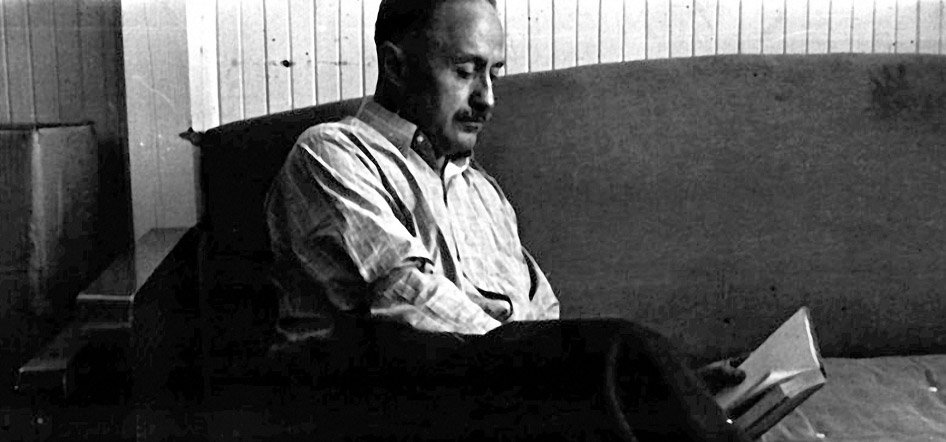
Bibliografía
Vasconcelos, José. Obras completas. 3 vols. México: Fondo de Cultura Económica, 1988–1989.
———. Pitágoras. Una teoría del ritmo. Prólogo de Mauricio Beuchot. México: Summa Mexicana, 2011.
———. El monismo estético. México: Trillas, 2009 191819181918.
———. “Los tres grados de la belleza sensible, o lo apolíneo, lo dionisíaco o lo místico.” El Universal, 1925.
———. Tratado de metafísica. México: Trillas, 2009 192919291929.
———. “La desaparición de la Sinfónica.” El Universal, 11 de mayo, p. 3.
———. “Cartas privadas.” Prólogo de Héctor Vasconcelos. Revista de la Universidad de México, noviembre de 2019. https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/ec1f4784-291b-4fd0-aa44-b9d21290c9e6/cartas-privadas-
“Vasconcelos: entre lo fugaz y lo perdurable.” Milenio. Consultado el 3 de noviembre de 2025.
Hijar Guevara, Mariana. “Sonidos de la Revolución. Apuntes sobre el pensamiento musical de Julián Carrillo.” Tesis de Maestría en Historia, Universidad Nacional Autónoma de México, 2020.
———. “Ritmo y mestizaje: la raza cósmica de José Vasconcelos.” Journée d’étude de clôture du séminaire Musique et politique : les pouvoirs du son, EHESS–Campus Condorcet, París, junio de 2022.Pareyón, Gabriel. Resonancias del abismo como nación. Aproximaciones transdisciplinarias a la filosofía de la música y la musicología en México. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Música, 2021.
- Para 1920, su amigo Antonio Caso ofrece también una interpretación religiosa de Beethoven, aunque esta vez desde un horizonte cristiano, en su ensayo Dramma per musica. Cuando escribe que el compositor “constituye la fuerza creadora más genuina de la civilización cristiana”, y que “lo único nuevo después de Cristo es la Sinfonía de Beethoven”, Caso atribuye al músico carácter mesiánico, en sintonía con la visión de Vasconcelos. El clímax de esta interpretación se alcanza cuando Caso invita a honrar al compositor “como la suprema expresión de la historia cristiana”. (Antonio Caso, Dramma per musica, 1920) ↩︎
- Esas nuevas maneras de ser, provocadas por el contagio rítmico de la música, adquieren en Vasconcelos una cualidad casi, casi angélica. De ahí que deduzca que en ciertas obras de Beethoven, como el Cuarteto de cuerdas núm. 8, “el alma se disuelve en la contemplación”, en una suerte de “síntesis gnóstica.” (Vasconcelos, Monismo estético, p. 33) ↩︎
- Quien escribía en 1922: “el ritmo se encuentra en todo lo que existe en la naturaleza y se manifiesta con una variedad infinita de formas. El ritmo, en general, es una armonía o correlación de partes y una composición de arte se manifiesta por una repetición regular de rasgos semejantes”. (Samuel Chávez, “Lo que es la gimnasia…” apud. Sifuentes Solís, García Díaz y Acosta Collazo 2021) ↩︎
- Véase: Bieletto-Bueno, Natalia. “De incultos y escandalosos: ruido y clasificación social en el México postrevolucionario.” Resonancias: Music Research Journal 43 (noviembre de 2018). (artículo en línea). ↩︎
- Pareyón, Gabriel. Resonancias del abismo como nación. Aproximaciones transdisciplinarias a la filosofía de la música y la musicología en México. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Música, 2021. ↩︎
- Beuchot, Mauricio. “Prólogo.” En Pitágoras. Una teoría del ritmo. México: Summa Mexicana, 2011.
———. Hermenéutica, analogía y ciencias humanas. México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2014. ↩︎