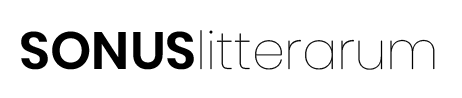Hay obras que nos acompañan como un latido secreto. En mi caso, el Concierto de Brandeburgo Nº 3 de Johann Sebastian Bach no sólo me acompaña: me funda. Fue la primera obra que dirigí en mi vida, a los 18 años, cuando todavía tenía más sueños que certezas y me lanzaba al podio con la inocencia del que aún no conoce el peso real de la música. Recuerdo perfectamente aquel instante: levantar las manos y sentir que nueve voces —tres violines, tres violas, tres violonchelos— se convertían en una sola criatura viva, ágil, resplandeciente.
Pero al centro de esa arquitectura perfecta hay un vacío.
Un silencio extraño.
Un misterio.
El famoso segundo movimiento.
Un movimiento que, en rigor, no existe.
Un vacío que no es vacío.
Cada vez que vuelvo a la partitura del Brandeburgo Nº 3, inevitablemente regreso a ese momento desconcertante en la página: dos acordes. Nada más. Dos acordes donde debería haber un movimiento lento completo.
Y sin embargo… todo está ahí.
Durante años, como tantos otros músicos, pensé en ese gesto como una rareza. Pero con el tiempo —como director, compositor e investigador— he comprendido que ese hueco no es un error: es una puerta.
Los dos acordes del segundo movimiento no son ausencia.
Son una instrucción.
Una invitación a llenar el mundo.
Improvisar: el arte que el tiempo olvidó.
Para entender la audacia de Bach, hay que recordar algo esencial: en el Barroco, improvisar no era una excepción, sino la norma.
De hecho, en las primeras suites instrumentales, el preludio no venía escrito: corría por cuenta del intérprete. Era su libertad, su sello personal, su instante de creación pura. Pero esta práctica —tan fascinante como peligrosa— tenía un inconveniente: muchas improvisaciones no concordaban con el carácter profundo de la obra.
Por eso los compositores comenzaron a escribir sus propios preludios. Tenían que asegurar una coherencia estética y emocional. No es casual que la palabra preludio provenga del latín prae-laudare: “tocar antes”, o literalmente, “alabar antes de comenzar”.
Es decir: preparar el espíritu.

Bach conocía perfectamente esta tradición. Y en el Brandeburgo Nº 3 decide hacer lo contrario: retirar su mano para que otro continúe el gesto.
La confianza absoluta en el intérprete.
Bach, con toda su sabiduría, opta por no escribir el movimiento lento. No porque le faltara tiempo, sino porque tenía algo más valioso: confianza. Confiaba en que el intérprete —clavecinista o primer violín— improvisaría una cadencia que enlazaría dos mundos: la exultación del primer movimiento y la persecución luminosa del tercero.
Es un acto de generosidad artística.
Un gesto profundamente humano.
Bach está diciendo:
“Aquí te cedo mi voz.
Ahora canta tú.”
En un mundo contemporáneo obsesionado con la precisión y el control, este gesto resuena como una lección: el arte también es riesgo, vértigo, libertad.
El espacio blanco como gesto compositivo.
Siempre me ha fascinado la idea del “espacio en blanco”. En la pintura, en la poesía, en el cine… y en la música. El silencio no es vacío: es territorio vivo. Una cámara oscura donde la luz todavía no ha entrado.
En el Brandeburgo Nº 3, los dos acordes funcionan como una puerta apenas entreabierta.
Una antorcha.
Un umbral.
Es un momento de tránsito necesario: la respiración antes de volver a correr.
No es un agujero.
Es un rito en miniatura.
Cuando la música se convierte en pregunta.
Ese segundo movimiento es una interrogación dirigida al intérprete.
¿Quién eres?
¿Qué tienes que decir?
¿Cómo enlazas un torrente de alegría con otro?
A mis 18 años, cuando dirigí esta obra por primera vez, ese silencio me intimidaba. Hoy me conmueve. Es un espejo donde se refleja la esencia del oficio: el músico no solo reproduce; crea.
La herida y el regreso
Con el paso de los siglos, la improvisación barroca se fue perdiendo. Se transformó en miedo a equivocarse, en obsesión por la literalidad. Las orquestas del siglo XX, durante décadas, tocaron los dos acordes como un trámite incómodo.
Pero el tiempo —y la investigación histórica— han vuelto a abrir la puerta.
Hoy escuchamos versiones donde el clavecinista improvisa 30 o 40 segundos gloriosos. Otras donde se inserta un movimiento lento de otra obra. Otras donde simplemente se suspende el tiempo en una pausa dramática.
Y aun así, el misterio permanece intacto.
Cierro los ojos y vuelvo.
Vuelvo al podio de mis 18 años.
Vuelvo a ese silencio que arde.
A ese instante donde la obra deja de ser partitura y se convierte en acto vivo, irrepetible, tembloroso.
El segundo movimiento del Brandeburgo Nº 3 no es un misterio para resolver.
Es un misterio para habitar.
Un recordatorio de que la música más profunda no siempre se escribe: a veces se confía.