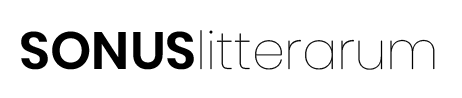Buena parte de la producción artística a finales del siglo XIX consistió en horadar los mecanismos de la representación, aunque sin descartar por completo sus códigos ni sus posibilidades. Con la llegada del siglo XX, uno de los nervios más vivos del arte fue su compromiso por explorar la materia directamente, lo que a menudo se tradujo en hacer hincapié en los elementos del lenguaje como la dimensión más determinante de las obras.
Más tarde, las posibilidades del arte se encaminaron hacia otro nodo crítico. La recolección de fragmentos, los ensamblajes, la recirculación de materiales no-originales, el cut up, la resignificación de gestos y actos de habla prexistentes fueron operaciones cada vez más comunes. Quizá este giro deba entenderse en relación con un cambio más general de la vida cotidiana, que dejó de centrarse en el ámbito de las experiencias y se desplazó hacia la inflación de los relatos. Una transformación en la que sobresale la lógica de las conectividades: los elementos que conforman una situación son menos decisivos que las conexiones que posibilitan.
Prácticas de este tipo tienen una larga historia. Después de todo, los imaginarios de la modernidad artística preconizaron la reelaboración de materiales previos. Es uno de los primeros rasgos que saltan a la vista en escrituras como las de Joyce, Pound y Eliot, con su intertextualidad casi permanente y sus citas laberínticas. Es, también, lo que se pone de relieve en la exploración de los objets trouvés, como en los ready mades de Duchamp o las esculturas de Pistoletto.
Sin embargo, es necesario reconocer que en las obras de la primera vanguardia también anidaba cierto puritanismo, cuando menos en germen. Su expresión más palpable radica en la creencia en una supuesta fractura entre el mundo del arte —con sus intensas posibilidades de originalidad y hallazgo personal— y las formas enajenadas de la sociedad de masas —con su existencia vacía y repetitiva—.
Durante la segunda mitad del siglo XX el arte dio otro giro de tuerca al cuestionar la validez de dicha contradicción. En más de un aspecto, este cambio significó una toma de distancia frente a los ideales de la vanguardia, pero sin desembocar en un afán de restauración ni en una pretensión por articular un realismo de nuevo cuño. Por el contrario, las apuestas artísticas más conspicuas se dedicaron a explorar la plasticidad de los discursos, los relatos y las tramas conceptuales, pero sin añorar un restablecimiento de los mecanismos de la representación.
Poco a poco proliferaron otras estrategias, como la parodia, el collage, las iteraciones lúdicas, la reivindicación de algunos elementos kitsch, la recuperación de la funcionalidad frente a la libertad ilusoria de la forma, el desenmascaramiento de la «profundidad» como un fetiche o el descentramiento de las autorías. En algunas de sus versiones más combativas, el arte apostó por disolver las visiones subjetivas y, en cambio, exaltó los mecanismos de la enunciación.
Quizá la pieza más decisiva de este rompecabezas es el montaje. En cierto modo, la sintaxis cinematográfica, tal y como surgió de las búsquedas formales de Kuleshov, Griffith, Eisenstein o Svilova, brindó un nuevo modelo histórico para la producción cultural en su totalidad. Y, a partir de este punto, el talento personal, los conocimientos técnicos, las visiones del mundo o la sensibilidad formal de los creadores se revelaron como rasgos secundarios o accesorios del proceso creativo. Lo decisivo era explorar qué ocurría cuando ciertos materiales heterogéneos y proteicos entraban en contacto. No se trataba ni del paraguas, ni de la máquina de coser, sino de su encuentro fortuito en las nuevas mesas de disección.
Gracias al montaje, la producción artística pudo reconocerse, cada vez más, en prácticas como las de Joseph Cornell. La cuestión ya no era qué pasaba con el artista cuando se encerraba dentro de su estudio —incluso si ese artista se comprometía a evadir las mitologías prestigiosas del proceso creativo, como Bruce Nauman jugando con una pelota—. Sino qué posibilidades se abrían cuando el artista recorría la ciudad y se perdía en calles, plazas y mercados con el propósito de reunir materiales heterogéneos. En esta nueva etapa el creador se convirtió en un detective paciente que iba tras las huellas inesperadas de un mercado de pulgas o una venta de garaje. Solo ahí podía tomar los souvenirs, las herramientas empolvadas, las postales desteñidas o las piezas ornamentales y démodées de una familia anónima para analizarlas con la minuciosidad de un taxidermista. Porque la tarea primordial ya no consistía en pensar, crear o hallar algo «interesante», sino en ser capaz de entrever la potencia poética de lo ordinario.
Las estrategias del montaje no buscan que los materiales encarnen cierta dignidad formal o determinados valores trascendentales para garantizar que estamos ante algo realmente «artístico». A veces se trata justo de lo contrario, como lo muestra el trabajo sonoro con grabaciones de campo, la elaboración de piezas audiovisuales a partir de metrajes encontrados o la literatura que ha sabido nutrirse de los sintagmas dudosos y los lugares comunes de la publicidad, el periodismo, los refraneros desgastados, las canciones sentimentales o las frases trilladas del habla cotidiana.
Es cierto que las piezas artísticas no han dejado de referir a otras obras, como sucede en la sinfonía 15 de Shostakovich, con su uso de motivos melódicos de Beethoven, Wagner y Rossini. A veces, incluso, estas referencias ganan en riqueza y ambigüedad cuando se resisten a transformarse y, en cambio, nos obligan a releer, desde otros ángulos, sus rasgos más inmediatos. Ejemplo de esto último es el fragmento de Black Angels en el que George Crumb cita el inicio del tercer movimiento de Der Tod und Das Mädchen. Las notas del cuarteto 14 de Schubert no son el testimonio de un diálogo formal en proceso. Aparecen en su condición de fantasmas: son las huellas de algo que parece ausente, pero que no deja de interpelarnos; una materialidad que no encuentra ya su lugar, pero que se resiste a desintegrarse por completo.
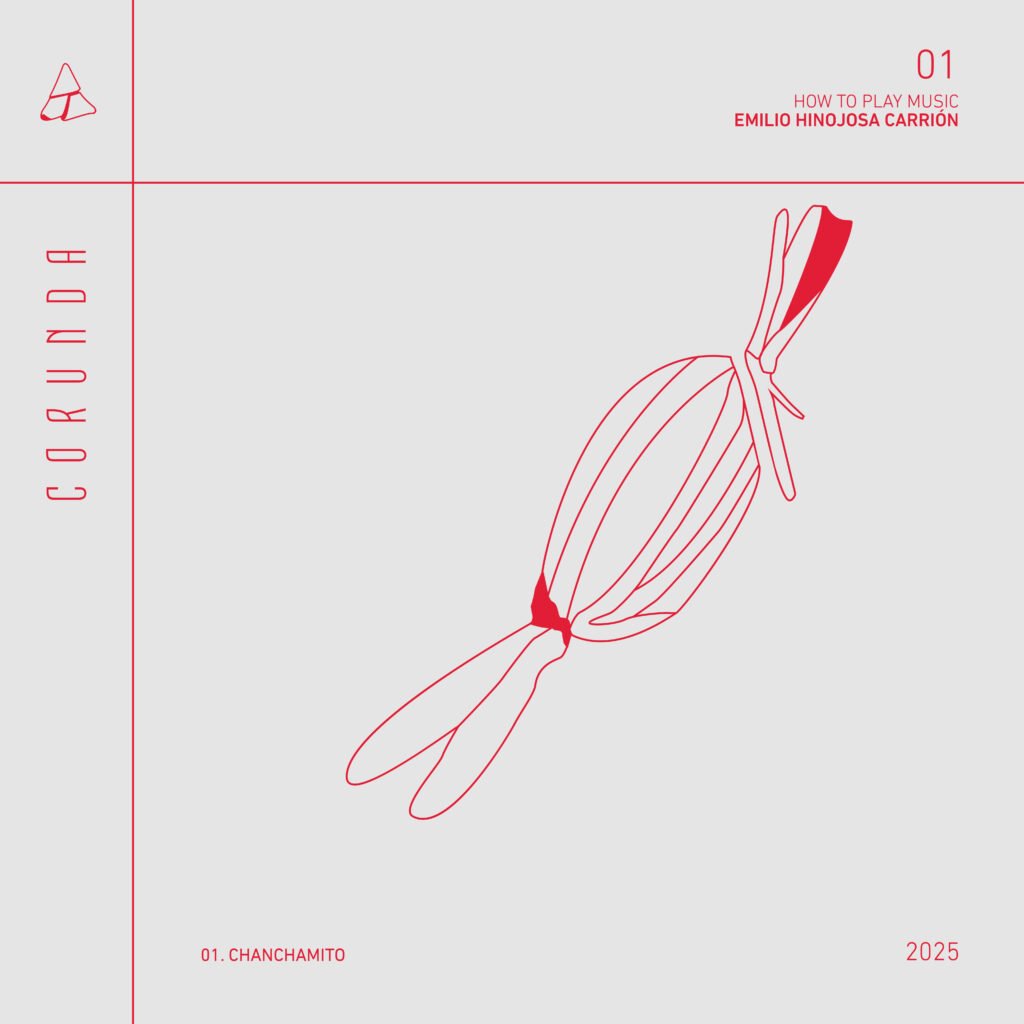
Resulta comprensible que ciertas obras se hayan liberado del imperativo de emplear solo materiales originales. A fin de cuentas, las prácticas artísticas ocurren siempre in media res. El modelo del arte a partir de la elección de materiales dados —e incluso del abierto plagio—, por encima del elemento de la creación supuestamente original, pone el dedo en la llaga al mostrar cómo las expresiones individuales son la manifestación tardía de una red de conexiones sociales y gestos colectivos más perdurables, con una capacidad combinatoria abierta y posibilidades de mutación más ricas.
En otro sentido, las obras que integran materiales «ajenos» invierten la pauta cultural dominante en el capitalismo tardío, que no es tanto el consumo pasivo, como suele creerse, sino la participación mediante formatos altamente estandarizados, con discursos pautados de antemano y dentro de límites prestablecidos. Adicionalmente, las obras de este tipo se resisten a las visiones teleológicas acerca del arte como una colección de bellos objetos que encierran una finalidad intransferible y un sentido acabado. Se sitúan justo en el polo opuesto y nos recuerdan que si el arte es un lenguaje, entonces solo puede vivir a condición de seguir mutando, dando pie a otros gestos, otras apuestas, otros malentendidos, otras preguntas, otros delirios…
Es lo que ocurre con los fraseos literarios en el cine de Godard, las transformaciones que Philip Jeck hace de viniles antiguos, la forma explícita en que Akira Rabelais suele retomar los archivos sonoros de las primeras décadas del siglo XX, las plunderfonías de John Oswald o los sampleos del hip hop antes de que los aparatos corporativos diluyeran sus prácticas comunitarias en los productos identitarios que le dieron oxígeno suplementario al mundo agotado del pop, perdido en la modorra del remake e incapaz de respirar por sí mismo.
La serie How To Play Music?, de Emilio Hinojosa Carrión, se inscribe en esta genealogía. Su primera entrega consiste en cuatro piezas: «How to Play Tuba?», «How to Sing Opera?», «How to Play Clarinet?» y «How to Play Snare Drumm?». El punto de partida de estas composiciones es el trabajo de archivo que hay en tutoriales de YouTube, en los cuales algunas personas suben videos para mostrar a otros los rudimentos de la entonación vocal, el emboquillamiento en instrumentos de viento o las técnicas para hacer un redoble preciso. Al reciclarse y fundirse en nuevas composiciones, estos materiales muestran un potencial creativo para el cual no fueron concebidos.
Dichos registros arrastran consigo, además, la huella de sus propios mecanismos de producción y delatan los medios, casi siempre caseros, con los que fueron hechos (cámaras de video amateur, grabadoras de bajísima calidad integradas en tablets o teléfonos móviles, micrófonos para streaming, empleados sin las técnicas adecuadas de grabación, etcétera). Las composiciones de Emilio Hinojosa Carrión no pretenden unificar ni mejorar esos materiales heterogéneos mediante técnicas de postproducción, lo cual les da cierto carácter disperso. Al contrario, exacerban los rasgos particulares de las grabaciones. Lo que en los tutoriales es nada más ruido desechable, en How To Play Music? detona el andamiaje compositivo.
Tal vez el quid de este trabajo de Emilio Hinojosa consista precisamente en cómo construye un enfoque musical en torno a materiales no musicales. Las piezas toman los detritus de los entornos digitales y los transforman mediante nuevas relaciones poéticas capaces de resignificarlos. Las frases con instrucciones para cantar o tocar ciertos instrumentos se vuelven iteraciones vacías. Ya no significan nada, pero conservan su valor performativo, como sucede con un chiste, una frase amorosa, un insulto o una plegaria pronunciados fuera de sus contextos iniciales.
Es posible que este rasgo sea el que les permite construir la promesa de una nueva musicalidad. Quiero decir que estos desechos digitales, al ser trastocados por la energía creativa del compositor, nos permiten escuchar algo que roza las fibras más íntimas de la época: ahí aparecen los gestos ruidosos y erosionados en medio de los cuales transcurren nuestros días, la persistencia de los signos vacíos que nos distraen cotidianamente. Incluso no es exagerado decir que esta reapropiación creativa de los «contenidos» de internet en la música de Emilio Hinojosa sea una forma de lidiar con una especie de «compulsión a la repetición», no en el orden de la psique individual, sino en el de las energías culturales.
Los materiales de How To Play Music? encierran otra forma de belleza porque recuerdan a los elementos en ciertas construcciones barrocas. Me refiero a que las formas particulares no dicen demasiado por sí mismas. Pero están ahí por su potencia relacional. Vistas de forma aislada incluso parecen triviales, pero permiten el funcionamiento de un teatro mayor centrado en la acumulación. Son fragmentos que no encarnan un sentido fijo, sino dan pie a un proceso: se revelan como el fruto de una gran maquinaria de parataxis.
Como buenos organismos proliferantes, las composiciones de Emilio Hijonosa Carrión crean tensiones entre la lucidez y la desmesura, entre la construcción precisa y los ademanes sin recato, embriagados de sí mismos, que no podrían sobrevivir a cualquier intento de contención, aun con el permanente riesgo de diluirse y perder fuerza.
Acerca de esta música podría afirmarse algo similar a lo que Severo Sarduy decía del lenguaje barroco: en ella encontramos formas que nos remiten al horror al vacío y, en consecuencia, multiplican sus superficies; son un continuum sin centro, una red densa en la que nada puede detener u orientar la crecida de un río de signos.
Ciudad de México, julio de 2025